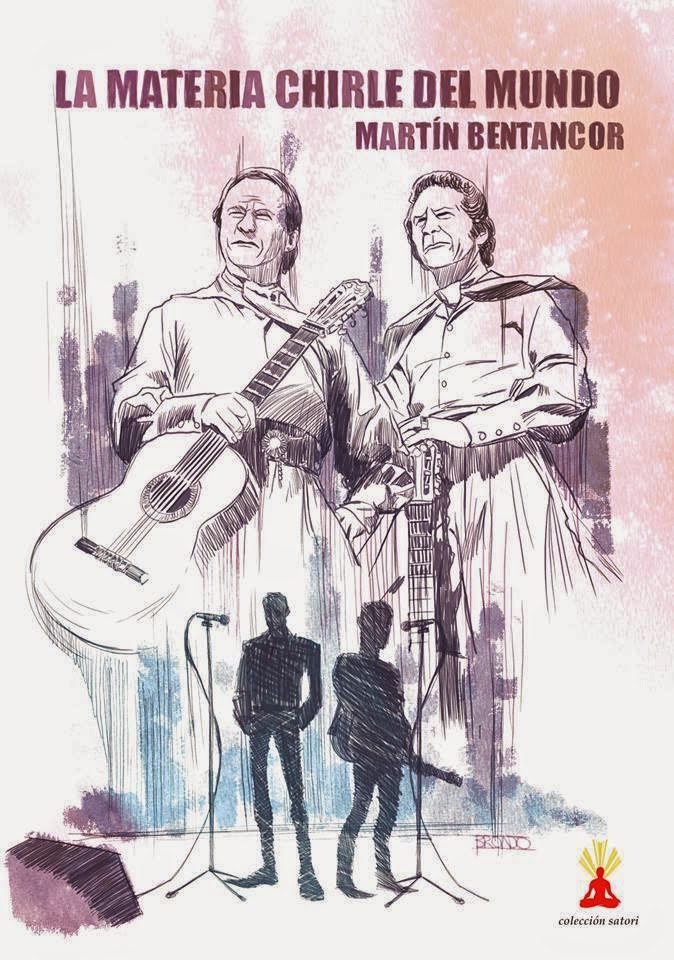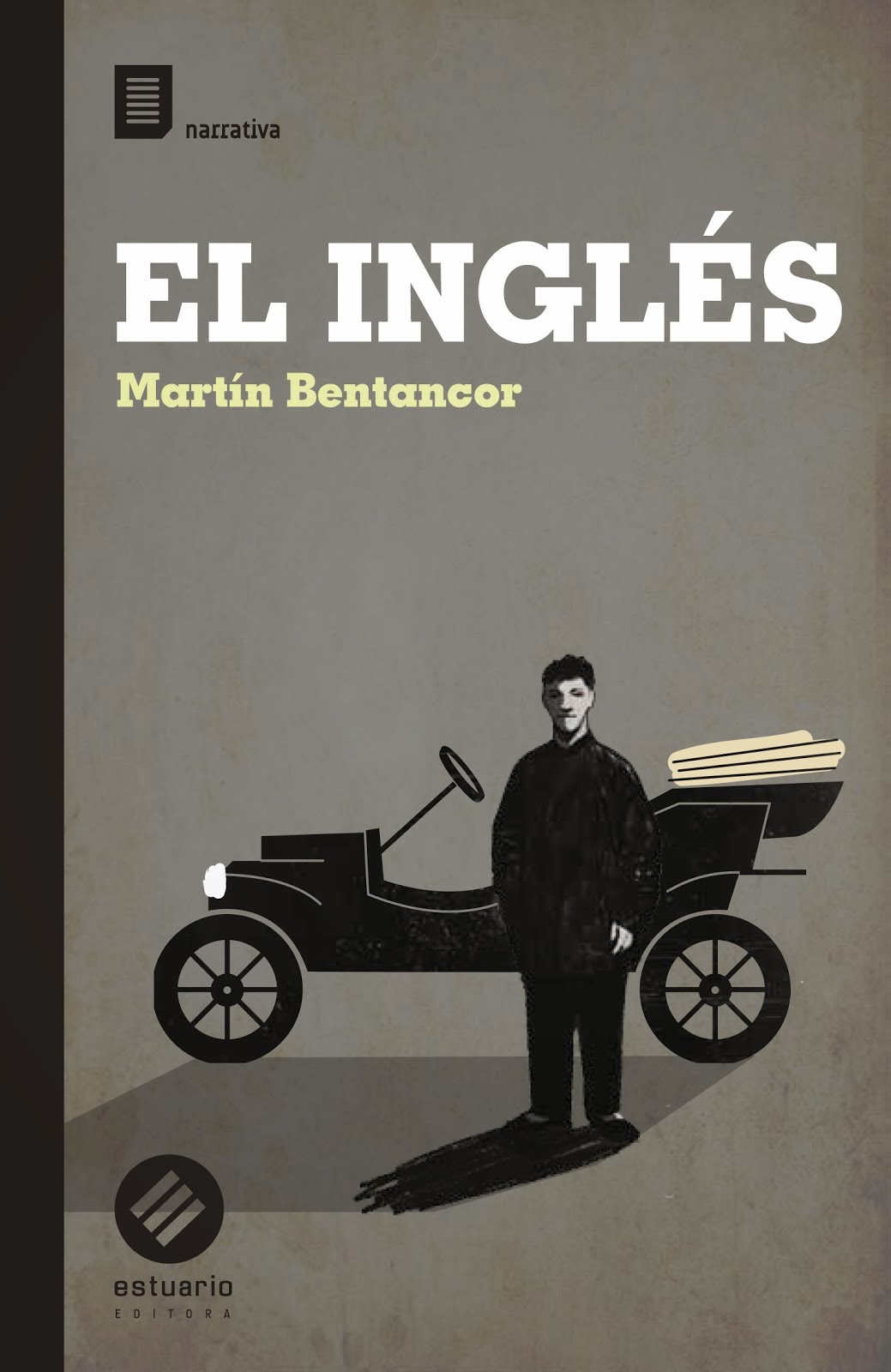Doscientos
años del nacimiento de Herman Melville
En el año 2005, el incansable viajero Cees
Nooteboom y su esposa, la fotógrafa Simone Sassen, tomaron el metro en
Manhattan, la línea Lexington Avenue, rumbo al cementerio de Woodlawn. La
máquina atravesó como un bólido el Bronx y, a medida que avanzaba, el vagón se fue
llenando de gente, la mayoría negros, hasta que en un momento, Nooteboom y
Sassen fueron los únicos blancos a bordo y, unas paradas más tarde, los únicos
que seguían adelante en un viaje que, como anotó el primero, parecía estar
transportándolos hacia el siglo diecinueve. Una solitaria muchacha en una
parada de autobús les indicó cómo llegar al cementerio. Entre columnas griegas,
suntuosos templos funerarios y añosos árboles que se perdían entre las nubes,
los viajeros encontraron la tumba que buscaban. Pobretona y deslucida, envuelta
por una raída bandera norteamericana que le colgara otro visitante, la
sepultura que guarda los despojos de Herman Melville no parecía la de uno de
los escritores más grandes de la lengua inglesa sino la de un anónimo empleado
de aduanas, muerto tras recibir la jubilación. Ante la tumba, Nooteboom intentó
recordar los versos que Hart Crane escribiera delante de aquel mismo túmulo, pero
la memoria se le enredó entre brújulas, quintantes y sombras de marineros
ahogados en altamar. Al final Nooteboom escribió: “Pequeñas estelarias blancas,
una encina majestuosa, viento que hace ondear los blancos pétalos de las
magnolias como una especie singular de nieve; el hijo de treinta y cinco años,
que murió diez años antes que él; en la superficie de la lápida, hiedra tallada
en piedra; y, muy a lo lejos, el estrépito de toda la ciudad, en todas las
bibliotecas y librerías en las que están sus libros”.
Escritor
viajero
Los números redondos suelen imponerle al
sujeto del recuerdo una pátina extra de atención, como si la recurrencia a la
cifra cerrada con algún cero a la derecha le aportara un valor extra a la vida
o a la obra, o a ambas. El próximo jueves se cumplirán doscientos años del
nacimiento del escritor Herman Melville, ocurrido en una casa sita en el número
6 de la calle Pearl, en Nueva York, en una época en la que la Gran Manzana vivía
un intenso crecimiento: unos años antes, DeWitt Clinton, el primer gran jefe
político de la ciudad, instruyó una comisión destinada a planificar el trazado
de las futuras calles de Manhattan y, el mismo año del nacimiento del
novelista, se inauguraron las obras del canal de Erie, que conectó al puerto
sobre el Atlántico con los abundantes mercados agrícolas del interior de
Norteamérica.
No es una referencia arbitraria la del
canal, porque en su conformación sinuosa y en expansión, que atraviesa y
redefine los territorios a su paso, se refleja la propia juventud de Herman
Melville, quien a los 20 años se hizo a la mar rumbo a Londres, en un barco
mercante cargado de algodón. No habían sido fáciles los años previos del escritor
en ciernes: huérfano de padre a los 12 años (que murió de frío, algunos dicen
que suicidado, hasta la coronilla de deudas), trabajó un tiempo como pinche en
un banco en Albany y como chacarero en la granja de un tío en Pittsfield, fue
maestro de escuela y aprendió los rudimentos de la topografía. A su vuelta de
Europa, retomó la docencia y, al poco tiempo, emprendió con un amigo un viaje
en bote por el canal de Erie y por los lagos Erie y Michigan para llegar a
Chicago, volver a Illinois a caballo, subirse a otro bote para surcar río abajo
el Mississippi y entrar a talón limpio en Pensilvania. En medio de todos
aquellos derroteros, Melville leyó el artículo ‘Mocha Dick: or the White Whale
of the Pacific’, del explorador Jeremiah N. Reynolds (1799-1858), un inquieto
hombre de ciencia cuya hipótesis de la Tierra hueca habría influido en La narración de Arthur Gordon Pym
(1838), de Edgar Allan Poe. El artículo en cuestión reúne una serie de
observaciones que el propio Reynolds hiciera de Mocha Dick, un cachalote macho
albino que recorrió las aguas del Océano Pacífico en los primeros años del siglo
diecinueve, y que recibió ese nombre por ser encontrado en las cercanías de la
Isla Mocha, situada frente a las costas de la provincia de Arauco, en la Región
del Biobío, en Chile, convirtiéndose en inspiración de la novela Moby Dick, que Melville escribiría y publicaría
varios años más tarde.
El siguiente viaje emprendido por el joven
Melville fue de importancia capital para la conformación de su condición de
escritor, aunque las particularidades del periplo estuvieron a punto de
cancelar no ya su oficio sino su propia vida, lo que desde luego hubiese
redundando en la inexistencia de este artículo, entre otras pérdidas menores: en
la Navidad de 1841, un Herman de 22 años se embarcó en el Acushnet, un
ballenero que partió de New Bedford. Más de un año después, cuando el Acushnet
se detuvo en Nuku Hiva, la mayor de las Islas Marquesas, en la Polinesia
Francesa, Melville no tuvo mejor idea que la de desertar, con la pésima fortuna
de caer en manos de los typee, la tribu caníbal con peor fama de todos los Mares
del Sur. La cuestión es que zafó de convertirse en alimento aborigen, suponemos
que por cierta reticencia del gusto culinario local por la magra carne
neoyorkina, y los typee, que si bien eran caníbales y salvajes también
manejaban ciertos rudimentos económicos, vendieron al pálido grumete a otro
ballenero que pasó por la zona, el Lucy Ann, con el que Melville llegó a
Tahití. Al involucrarse en un intento de motín en las costas de Tahití,
Melville y los otros conjurados fueron recluidos en una remota prisión local,
de la que un mes más tarde logró escapar junto a un compañero por la Isla de
Eimeo. Luego de vagabundear unos meses por aquellas islas apartadas, atiborrado
de pescado crudo y con la piel salina a punto de convertirse en descascarado pellejo,
Melville subió a un tercer ballenero, el Charles and Henri, con el que recorrió
las Islas Marquesas, Valparaíso, Mazatlán, Lima y Río de Janeiro, para
emprender luego el viaje de regreso a Boston, donde desembarcó en octubre de
1844, casi tres años después de la partida.
Aquellos años intensos en alta mar y por
regiones salvajes conformaron los escenarios y alimentaron las peripecias de
las primeras novelas de Herman Melville: Typee
(1845), Omoo (1847), Redburn: His First Voyage (1849) y White-Jacket (1850), en las que el autor
adensó la prosa y consolidó el oficio antes de publicar su obra más famosa, que
muchos citan sin leer y que otros leen una y otra vez, verdadero prodigio de la
ingeniería narrativa y única candidata de ley al eterno (y, desde luego,
inútil) galardón de Gran Novela
Americana.
Ballena
blanca
Exuberante en la acumulación de detalles
de la vida marina, que fagocita a lo largo de su estructura los tópicos de la
novela de aventuras y el tratado científico; brillante en el tratamiento de las
aristas bíblicas, de tintes sobrenaturales, que le dan forma al tema de la
venganza (uno de los motivos mayores de la literatura a lo largo de todos los
tiempos); sutil en el trasunto shakesperiano (hay ecos de Macbeth y del Rey
Liar en la argamasa con la que está construido el capitán Ahab, además de las
centenas de referencias al Cisne de Avon que han localizado y desmenuzado
ejércitos de catedráticos) e inacabable en el desborde del lenguaje, que arrasa
a su paso convenciones y tecnicismos mientras despliega una controlada
orfebrería lírica, Moby Dick,
publicada en octubre de 1851, en tres volúmenes, por el editor Richard Bentley,
siempre suena moderna y siempre está de regreso, más allá de darle nombre, en
este presente deslucido y mercachifle, a innumerables tiendas de insumos de
pesca, líneas de productos congelados, barcos, lanchas, botes y chalanas de
mala muerte que surcan las contaminadas aguas de los ríos interiores.
En una de las primeras críticas de la
novela, aparecida en el mismo año de su publicación en la revista británica
Athenaeum, un anónimo reseñista escribió: “Una mezcla mal compuesta de
imaginación y realidad. Mr. Melville solo tiene que agradecérselo a sí mismo si
el lector aparta conjuntamente sus errores y heroicidades, como ocurre con
tantísima basura perteneciente a la peor literatura de la confusión. Más que
incapaz de aprender, parece desdeñoso con lo que signifique aprendizaje del
arte de escribir”. El comentario, más allá de demostrar que siempre han
existido reseñistas torpes y desinformados, que no son solo fruto de este
tiempo ni de estas páginas, incrusta el arpón en el sustento propio de la
escritura, como si Moby Dick fuera
una extensa y peregrina composición de bachiller y no una de las obras mayores
redactada en lengua inglesa.
No hay espacio acá, y mucho menos intención,
de glosar la obra principal de Herman Melville, pero a efectos de remarcar la
fuerza de una escritura superior, propongo que nos detengamos en el párrafo
inicial. Cito de la traducción del inconmensurable Enrique Pezzoni: “Pueden
ustedes llamarme Ismael. Hace algunos años –no importa cuántos, exactamente–,
con poco o ningún dinero en mi billetera y nada de particular que me interesara
en tierra, pensé darme al mar y ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de
disipar la melancolía y regular la circulación. Cada vez que la boca se me
tuerce en una mueca amarga; cada vez que en mi alma se posa un noviembre húmedo
y lluvioso; cada vez que me sorprendo deteniéndome, a pesar de mí mismo, frente
a las empresas de pompas fúnebres o sumándome al cortejo de un entierro
cualquiera y, sobre todo, cada vez que me siento a tal punto dominado por la
hipocondría que debo acudir a un robusto principio moral para no salir
deliberadamente a la calle y derribar metódicamente los sombreros de la gente,
entonces comprendo que ha llegado la hora de darme al mar lo antes posible”. La
cadencia de las frases exime de mayores comentarios. En la presentación que de
sí mismo hace Ismael se cifra el sino trágico y profundo de toda la novela,
pues si la hemos leído sabemos que al final se erigirá solo él vivo entre
tantos muertos, para constituirse en la voz necesaria que contará la historia.
En el pasaje citado aletea el poeta que supo ser Melville pero también el
viajero impenitente que no deja de maravillarse ante el mundo que lo rodea, el
escritor que a través de la confección no ya de una trama sino de un mundo en
sí mismo, se anticipa al temperamento del tiempo por venir y escapa de los
moldes reduccionistas de críticos miopes y colegas envidiosos. Algunos le
llaman genio, otros prefieren designarlo como clásico.
Escritor
sedentario
En 1851, al momento de publicar Moby Dick, Herman Melville tenía 32
años, llevaba cuatro de casado, acababa de nacer su segundo hijo (el primero,
Malcolm, había nacido en 1849) y vivía con su familia en una granja de
Pittsfield, en el condado de Berkshire, Massachusetts. El fracaso que significó
su novela sobre la gran ballena blanca no desalentó al escritor, que al año
siguiente publicó la que para muchos es su mejor obra, Pierre o las ambigüedades, una asombrosa novela que tiende al
desborde y que se sustenta en una poderosísima prosa, atravesada por un humor
cáustico, que alumbra con su mirada (no así en su extensión) el relato Bartebly, el escribiente, aparecido al
año siguiente. Los años inmediatos a la publicación de Moby Dick son pródigos en escritura para Melville, aunque el éxito
de crítica y de público se le muestre esquivo: a los libros antes citados hay
que sumar Las encantadas (1854), Benito Cereno (1855), su última y más
oscura novela, El estafador y sus
disfraces (1857), que preanuncia al mejor Mark Twain, y poesía, muchísima
poesía. Y después, adiós que te cure Lola. Se terminó, se acabó lo que se daba,
colgó la pluma, se llamó a silencio, hizo mutis por el foro, se perdió en la
multitud, se tomó el buque, metafóricamente esta vez.
En 1866, el mismo año de la publicación de
su primer libro de poemas, Battle-Pieces
and Aspects of the War, Herman Melville, a la sazón de 47 años, comenzó a
trabajar como inspector en la Aduana de Nueva York, un cargo al que rodeaba un
altísimo nivel de corruptibilidad y que le exigía a su titular tal grado de
desidia que, en comparación, muchos jerarcas ministeriales, legisladores y
altos puestos municipales locales, de nuestra pedestre actualidad, parecerían
entregados Hefestos de la laboriosidad. Por cuatro dólares diarios, con los
posteriores ajustes salariales, presentismo y minúsculos ascensos, desde su
oficina en los muelles, en la parte alta de la ciudad, junto a Harlem, Melville
desarrolló su tarea con probada entrega y con una honradez a prueba de balas
durante diecinueve años, sin saber que desde las sombras lo protegía de las
veleidades políticas y los tembladerales administrativos un funcionario de
grado superior, que había leído y admiraba cada palabra publicada por el
escritor devenido inspector y que, unos años más tarde, llegaría a convertirse
en presidente de Estados Unidos: Chester A. Arthur (1829-1886).
Olvido
y gloria
Herman Melville murió al mediodía del 28
de setiembre de 1891, a los 72 años, de una falla cardíaca, en la cama, en su
casa en Nueva York. El olvido frente al mundillo literario en el que había
vivido durante gran parte de su vida fue acicateado, al momento de su muerte, por
los infalibles duendes de las imprentas: el oscuro obituarista que lo despidió
desde las páginas de The New York Times lo llamó Henry Melville (lo mismo hizo
el marmolista que talló las letras en su lápida en el cementerio de Woodlawn) y, algunos días más tarde, un artículo un poco
más extenso en el mismo medio, se empeñó en nombrarlo como Hiram Melville. Su
último libro de poemas, Timoleon,
había aparecido en mayo, con una tirada de veinticinco ejemplares, mientras que
su novela Billy Budd, marinero, en la
que trabajó hasta casi el final de sus días, recién sería publicada treinta y
tres años más tarde, en 1924, en Londres, por el profesor Raymond Weaver
(1888-1948), quien se convirtió en su primer biógrafo.
La justicia del Tiempo, que siempre se
toma su tiempo y opera sobre la suma de las generaciones con inmaculada
probidad, restituyó las partes y rescató desde el ostracismo del presente que
le tocó vivir a la obra de Herman Melville. A doscientos años de su nacimiento,
la fuerza de los libros del hombre que fue carpidor y maestro rural, marinero
amotinado y amigo de los salvajes, poeta de lo cotidiano y padre estricto pero
justo, novelista infatigable y atento servidor público, se ha superpuesto al
estrépito incansable de nuestra contemporaneidad, no para vivir solo en las
librerías y bibliotecas de la ciudad de Nueva York, como presintió ante su
tumba Cees Nooteboom, sino en el mundo todo, en la pisoteada tierra y en el
misterioso mar.
Martín Bentancor
Publicado en La Diaria (26/VII/2019).