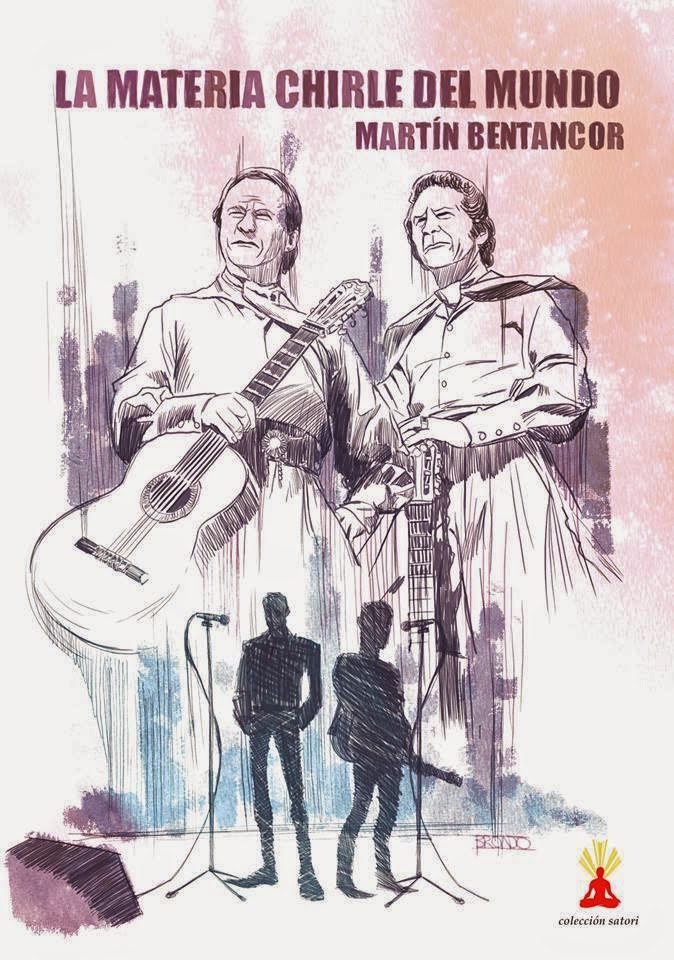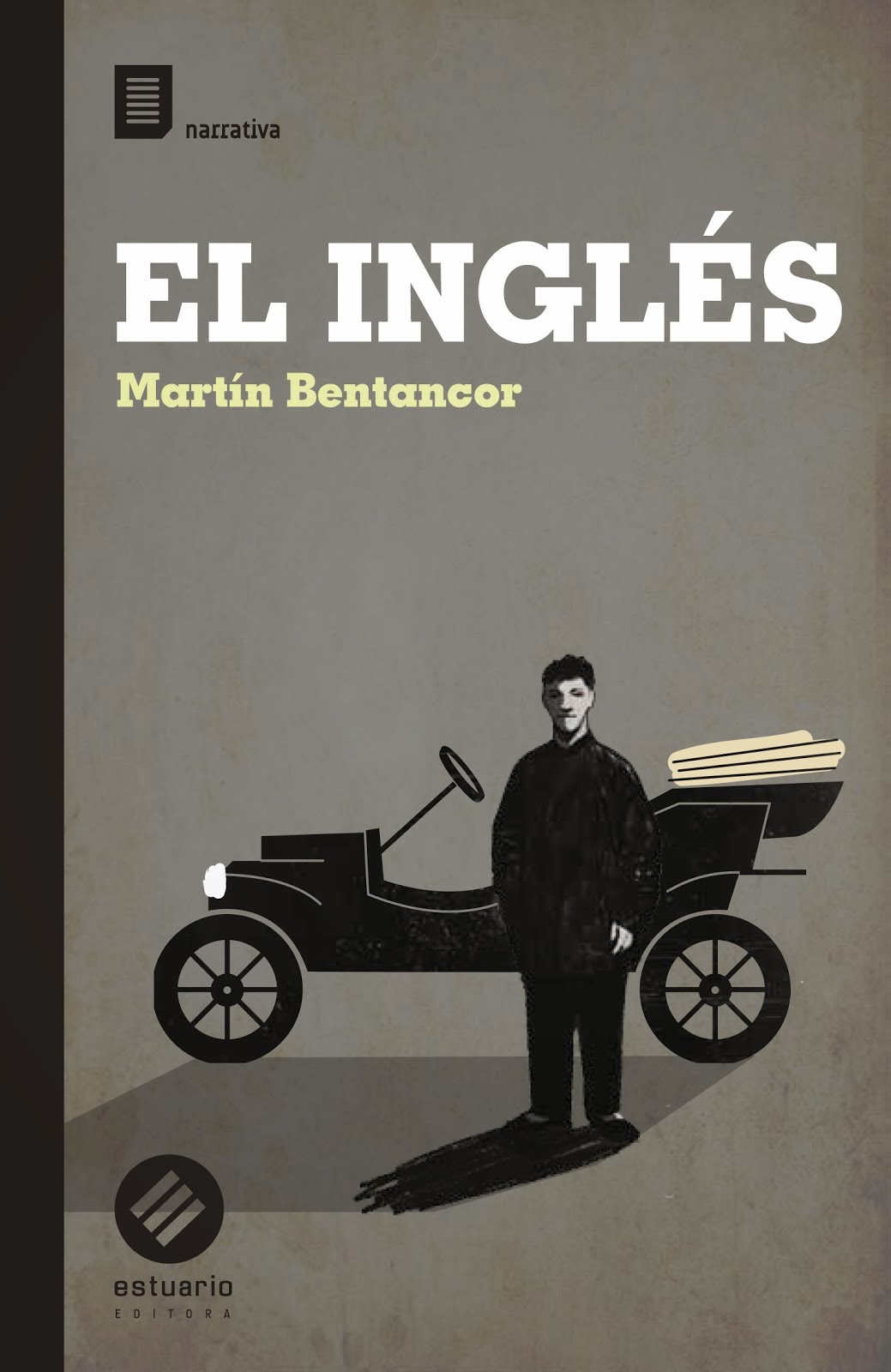Tengo que comenzar esta historia explicando
quién era Saragosita. Lo demás es accesorio, al menos por el momento. Basta con
saber que ocurrió a orillas del Ayuí, hace ya muchos años. Saragosita era parte
importante del grupo con esa importancia que en la muchedumbre adquiere el
baquiano o conocedor. Hombre de campo, rostro aindiado, buen jinete y mejor
tirador, Saragosita era el ideal del gaucho nuevo que surgía del punto más
recóndito del campo para correr por las praderas de la Historia (que aun no
habían sido alambradas) y servir de pasto a las leyendas. Podría haber sido el
completo símbolo campero, ícono de fogón y protagonista de alguna décima pero
no alcanzaba a completar una definitiva estampa heroica. Era rengo de
nacimiento, tenía la vista torcida (la miopía suele generar superstición en
algunos seres) y su lenguaje era una mezcla de español primitivo, mezclado con
un portugués de frontera y un indefinido resabio indígena que debía provenir
(aquí estoy especulando sin pruebas) de la sangre de su madre, muerta cuando él
nació. Su mote –el único término al que respondía– era harto dudoso. Saragosita
era un claro diminutivo de Saragosa. ¿Saragosa? No hay registro de ningún
Saragosa en los documentos de la época. Ningún Saragosa surgió de alguna
población oriental, ningún Saragosa entre los españoles que secundaban al
demonio Elío, ningún Saragosa entre los hombres que venían de las provincias,
ningún Saragosa conchabado en las estancias ni en las milicias, ningún Saragosa
en los cementerios. ¿De donde surgió entonces Saragosita? Imposible saberlo
cuando el propio Saragosita lo ignoraba. A todas luces, no era algo que le
quitara el sueño al mentado. En realidad, creo que esta afición de arqueólogos
por saber las señas y coordenadas de nuestro pasado personal (rastrear la
historia de un apellido, bucear en censos y registros migratorios, consultar
biblioratos amarillentos) proviene de nuestra inseguridad y nuestro más
temeroso sentido de pérdida de la individualidad, constante permanente de este
fin de siglo. Como sea. En aquel año de Nuestro Señor de Mil Ochocientos Once,
nadie –y mucho menos Saragosita– se preocupaba por establecer las líneas de su
origen y la simiente de su estirpe. Eran tiempos de cambios, de pólvora, de
unión.
Todo empezó cuando el Pueblo Oriental acampó en
el Ayuí.
Exacto. No hay registro de ningún tipo que
especifique las condiciones climáticas, ni la hora exacta del arribo, ni los
preparativos propios de un asentamiento en tales lares. En determinado momento,
Saragosita hizo una seña y el conductor tiró de las riendas que sofrenaron el
vehículo y el padre Figueredo bajó del carretón y, supongo, se persignó cuando
sus pies tocaron la tierra. Tierra firme. La tierra en realidad los venía
acompañando desde varios días atrás: tierra en los caminos, en el lomo de los
caballos, en los arreos, en los techos de las carretas, en las ropas, en los
sombreros, en los cabellos. La tierra era parte fundamental del cuadro con una
intensidad tanto o más fuerte que la oscuridad de la noche. Porque la noche
desaparece cuando surge el día pero la tierra, irremediablemente, sigue. Sigue
aunque adquiera la forma de barro cuando llueve, sigue pegada a los cascos de
los caballos y a los tamangos y botas de los hombres. La tierra es un ente
omnipresente y mucho más en aquellos días sin rutas ni pavimento. Estaba
diciendo que el padre Figueredo se bajó del carretón, se persignó y echó a
andar hacia el hombre que montaba el caballo blanco (según Hércules Peñalosa,
mi antiguo condiscípulo, amigo, colega y ahora, justo es decirlo, mi rival
académico, el caballo no era blanco. Era un tostado, me dijo rotundamente. Para
mí era blanco, Peñalosa, qué quiere que le diga.). El jinete contemplaba a
hombres, mujeres y niños cargando sus trastos a lo largo del arroyo. El caballo
resoplaba, el agua corría, un viejo cantaba. El padre Figueredo -que en un
principio había intentado equiparar el Éxodo a aquel otro Éxodo de Moisés y su
pueblo por el desierto pero que había desistido cuando comprobó la brutalidad
de su parroquia y la tosquedad con que se referían a Dios o a cualquier otro
principio celestial– llegó ante el hombre que montaba el caballo blanco -José
Gervasio Artigas (1764-1850)- y tomó las riendas con manos temblorosas. El
prócer miró al sacerdote con un gesto de preocupación que decía mucho más que
lo estrictamente dibujado en su cara. El verdadero rostro de Artigas, que
ningún óleo ha captado a la perfección, estaba quemado por la continua
exposición al sol y ostentaba una barba de tres días. Algunas canas comenzaban
a manchar el negro de los pelos faciales. La nariz no era tan grande como nos
aseguran los historiadores aunque, en este preciso momento, queda bastante
desdibujada por la severa hinchazón que ostenta su semblante y que, permítaseme
decirlo ahora, es el nudo principal de este relato. ¿Te sientes bien, hijo?, le
preguntó el sacerdote.
¿Lo tuteaba?
Supongo que sí. ¿Qué razón puede haber para que
no lo hiciera? Recuerde que el padre Figueredo era una figura eclesiástica,
casi santa, sobredimensionada en aquellas tierras bárbaras donde el trato con
los campesinos le adjudicaba un estatus superior. ¿Por qué no iba a tutear a
Artigas? El líder del Pueblo Oriental debía consultarlo de vez en cuando y
pedirle alguna oración de bienaventuranza. Había una confianza mutua que
destilaba compañerismo y camaradería. Recuerde que el clero siempre ha sabido
buscar la amistad de los poderosos, sean estos encumbrados reyes capaces de
fulminarte con un dedo o líderes sin rumbo que guían a su pueblo hacia una
Tierra Desconocida.
No comparto.
No comparta. La historia es mía por derecho
propio y no voy a aceptar modificaciones ni cuestionamientos. Mi único
contrincante –el profesor Hércules Peñalosa, desde la Academia o desde las páginas
de El Nacional – sabe cuál es mi
acero y mi verdad y es el único preparado para enfrentarlos.
Estamos en que el padre Figueredo llega ante
Artigas que sigue montado, nervioso, cansado, con la mejilla derecha hinchada y
la cara desfigurada por el dolor. El padre contempla el rostro del Prócer –con
la incrédula convicción de un cristiano ante las heridas de Cristo, diría un
mal novelista– con la incrédula convicción de un cristiano ante las heridas de
Cristo. Detrás del sacerdote, el baquiano Saragosita asiste a la escena con su
rostro impasible.

De pronto, uno de los tres personajes escupe.
Artigas no; tiene el rostro tomado por la hinchazón y no puede exigirle a su
boca ese esfuerzo de succión y expulsión que requiere salivar. El padre
Figueredo tampoco; hombre de la Iglesia Católica practica la doctrina milenaria
de tragarse las faltas de su orgullo junto con su saliva y sus mucosidades. El
que escupe es el baquiano Saragosita. Lo hace con fuerza, decidido, con cierta
elegancia primitiva que llama la atención de los otros dos. En el suelo, húmedo
por la cercanía de la corriente natural pero ya marcado por las pisadas
recientes de los que viajan, se yergue una mancha casi redonda de saliva y
trozos triturados de tabaco.
Eso es una licencia asquerosa.
Ignoraré ese comentario y sigo contando. El
asunto es que el prócer y el cura miran al baquiano. Un niño llora a lo lejos
(¿Hambre?, ¿Sueño?, ¿Las primeras esquirlas de la Patria que nace marcando la
carne joven, la carne de un niño que crecerá y que, quizá, seguirá a Rivera a
las Misiones, cargará contra los brasileros, le disparará a los que avanzan en
la oscuridad desde la parte más alta de una ciudad amurallada?) y el sacerdote
se vuelve, tratando de localizar la ubicación del infante. Luego vuelve a mirar
a Saragosita que ahora habla. Habla muy bajo.
No le entiendo, dice Artigas.
Esa muela, mi General.
Instintivamente, el General se lleva la mano a
la mejilla inflamada. El contacto debe aumentar el dolor porque la retira de
inmediato. El rostro hinchado parece adquirir un azul tenue como la piel de los
ahogados o el brillo de esas venas que quieren escaparse de la carne que las
aprisiona. Es un color espantoso, concuerdan para sí, el cura y el baquiano.
Hay un hombre por acá cerca... en estos
pagos… La voz de Saragosita parece temblar, como si pasara entre las fauces de
pequeñas hélices accionadas a toda velocidad.
Habla fuerte, hijo.
Le digo que conozco a un hombre que puede
curarlo.
¿Viaja con nosotros?
No. No.
El padre Figueredo mira a Artigas con un gesto
de preocupación. El General está a punto de desmayarse o eso parece. Ha cedido
la presión de las riendas y el caballo blanco baja la cabeza para probar el
pasto que bordea el arroyo.
¿Dónde está?
A una tarde de caballo, más o menos, remontando
el Mandisoví.
Nueva mirada entre el sacerdote y el General.
¿Es de confiar?, pregunta el padre.
Curó a mi compadre de un balazo en las tripas.
Tenía el cuero reventado y se le salía todo. Ya estaba casi muerto cuando lo
salvó.
No hablés más... ve a buscarlo.
Alrededor de los tres hombres, lo que luego se
llamó Pueblo Oriental pero que en aquel momento era un racimo de gente
hambrienta, cansada y sucia, trajinaba con sus cosas engrosando la superficie
del campamento. Algunos intentaban pescar en las aguas del Ayuí, otros dormían
recostados a los vehículos o a campo traviesa y otros (un grupo minoritario)
consideraba la posibilidad de volver. Pero ¿adónde volver? Lo que quedaba atrás
era tierra perdida: poblaciones incendiadas, ganado muerto; sueños que se habían
ahogado, perdido, absorbido y se condensaban en la figura extraña del hombre
que montaba el caballo blanco. Ese hombre que padecía de una brutal infección
producida por una muela en estado deplorable.
* * *
Saragosita remontó el arroyo, atravesó cerros y
hondonadas, cruzó una peligrosa cañada y, luego de sortear con dificultad un
cerco compacto de espinillos, avistó el hogar de Mandalá. Me gustaría creer que
se trataba de una construcción de piedra con un techo en forma de bóveda y un
patio de acceso sostenido en dos columnas de granito pero me veo obligado a
afirmar que era un rancho de adobe y paja que se sostenía gracias al natural
cobijo de los cerros cercanos. Un perro flaco anunció la llegada del baquiano.
Saragosita tiró de las riendas y llamó. Desde el fondo del rancho surgió
Mandalá.
Caminaba apoyándose en dos bastones, la columna
combada formando una suerte de ángulo agudo y los ojos contemplando el piso
como si la propia visión se hubiera escabullido entre los pastos. El viejo
curandero Mandalá debía andar por los cien años cuando el baquiano Saragosita
lo fue a buscar.
¿Era indio?
¿Cómo saberlo? El viejo Mandalá era mudo de
nacimiento. Al menos nadie lo había escuchado hablar; claro que muy pocas
personas lo trataban y, quienes lo hacían, no eran proclives al diálogo y menos
a la cuestión de dirimir si el viejo era en verdad mudo, si la mudez le venía
desde la primera hora o si, simplemente, callaba por cansancio o sabiduría.
Saragosita desmontó cuando el perro, tras un rápido movimiento de los bastones
del viejo, retrocedió. El baquiano se presentó y el viejo curandero, mediante
señas, le dio a entender que se acordaba de él. El rostro de Mandalá parecía un
cuero reseco que ha sufrido las inclemencias del sol, la lluvia y el viento de
forma más que constante, además de la propia, imborrable, marca de la centuria.
En pocas palabras explicó el baquiano el motivo
de su viaje. No hizo una exposición detallada de los pormenores del Éxodo del
Pueblo Oriental, no alocucionó sobre los godos y su poder tirano ni comentó los
sórdidos detalles de aquella travesía descabellada. Se refirió con respeto y
devoción a la figura que necesitaba el auxilio de Mandalá. Dijo que era un
hombre colocado al frente de una gran misión y que mucha gente dependía de él.
Explicó que padecía un fuerte dolor de muelas y que su rostro estaba muy
hinchado. Aquel padecimiento, explicó, no permitía que maniobrara correctamente
y podía perjudicar toda la obra. Necesita, concluyó, curarse lo antes posible.
Mientras lo escuchaba, el viejo Mandalá se dedicaba a apisonar la tierra con
sus bastones. Por mas que quisiera, no podía mirar a los ojos a su
interlocutor. Cuando Saragosita terminó, el curandero le dio a entender que le
era imposible trasladarse hacia el sitio donde se hallaba el enfermo (hecho que
el baquiano ya había debido advertir) y lo invitó a que lo siguiera al rancho.
En el interior reinaba un aire denso, pesado;
un tenue olor a podrido se filtraba desde algún lugar. Una mesa y un tronco de
ñandubay eran el único mobiliario del recinto. Al fondo, cubierto por unos
trapos, se adivinaba la figura de un catre. Saragosita tosió y reculó hacia la puerta. El hedor aumentaba a
medida que se avanzaba dentro del rancho. Desde su encorvada posición, el dueño
de casa debió entrever el asco y el temor reflejados en el rostro del baquiano
y le hizo un gesto con una de sus manos abastonadas; un gesto que parecía
indicar calma, no hay problema, sígame nomás.
La pared lateral del rancho comunicaba con un
pequeño pasillo por el que el viejo curandero se internó y por el que,
tapándose con el poncho y respirando lo indispensable, también se aventuró
Saragosita. Las paredes de barro parecían estrecharse, el olor a descomposición
aumentaba; a punto estuvo el baquiano de perder el conocimiento.
¿Qué era, Santo Dios?
En el patio interno del destartalado rancho del
curandero, descansaban los restos de lo que en vida había sido una vaca. Un
ejército de moscas gordas y ruidosas elevaron vuelo ante la presencia de los
dos hombres. Otras, más confiadas, siguieron con su labor, esto es, explorar la
putrefacta materia (pelos, carne, hueso) que componía los restos del animal.
Pese a la conmoción, el malestar y el pánico que lo embargaban, el baquiano no
pudo dejar de advertir el círculo de una materia parecida a la sal que rodeaba
el cadáver sobre el piso. Descubrió, además, que el pobre animal había sido
despojado del cuero por lo que ofrecía un aspecto mucho más lamentable aún.
Esta historia está llena de asquerosidades...
La historia con mayúsculas, Bentancor, está
llena de asquerosidades. Esa versión edulcorada, santificada, bienhechora que
los historiadores nos cuentan –y sobretodo los historiadores locales entre los
que repta esa culebra académica apellidada Peñalosa– es sólo la punta del
iceberg, la cúpula de la almena, el punto final de la madeja.
No entiendo a dónde va a parar todo esto. ¿Qué
intenta demostrar?
Nada en absoluto. Sólo refiero hechos. Éste es
un registro de hechos, hechos históricos, actos anónimos que labran la trama.
Limítese a oír y déjeme terminar.
Bien.
El asunto es que el viejo curandero Mandalá se
inclina ante los restos putrefactos de la vaca y pronuncia una oración o lo
que, en aquellos tiempos, se conocía como santiguado. Saragosita no escucha
nada, atento como está a no permitir que el hedor avance por sus fosas nasales.
La mano derecha del viejo se sumerge entre los restos descompuestos y atraviesa
músculos y tejidos que se rasgan como débil papel maché. Unas costillas blancas
emergen a la superficie como tímidos polizones descubiertos in fraganti. La mano del viejo hurga
entre la materia avanzando dentro de la cavidad toráxica del animal. En
determinado momento da con lo que busca y su mano aparece de golpe portando un
pequeño trozo de carne negra que se desintegra entre sus dedos. A todo esto,
Saragosita está a punto de vomitar.
Es comprensible.
El viejo rodea el cadáver, cruza frente a
Saragosita y le indica que lo siga. El baquiano se apresura y los dos hombres
se encuentran de nuevo en el rancho. El viejo coloca el trozo de carne dentro
de una pequeña vasija de barro. Luego, se la extiende a Saragosita.
¿Qué hago con esto?, pregunta el baquiano.
El viejo levanta la cabeza generando una
postura casi imposible con el cuello y el torso, apoya uno de los bastones en
la pared y, con la mano libre, introduce su dedo índice en la boca, estira la
comisura de los labios y hace la señal de depositar algo allí dentro.
¿Tiene que comerse esto?
El viejo niega con la cabeza. Vuelve a repetir
el gesto pero perfeccionándolo de tal forma que, Saragosita entiende que el
General debe colocarse aquel trozo de carne descompuesta sobre la muela y
esperar por una pronta sanación. Las señas del viejo parecen indicar que la
cura será inmediata. Saragosita vuelve a mirar el inmundo contenido de la vasija
y otra vez al viejo. Le pregunta algo así como qué se debe o cuánto sale
aquéllo y el viejo niega con la mano libre que se apronta a tomar de nuevo el
bastón. Saragosita insiste y el viejo vuelve a negar. Por último, los dos
hombres salen al patio. Saragosita advierte que el sol comienza a perderse
entre los cerros. Mandalá lo apremia a que se marche. Sus gestos se pierden en
una maraña de movimientos de la que Saragosita nada entiende. Palmea el hombro
curvado del viejo y monta a caballo. El perro cursiento lo despide con un
ladrido ronco, desganado y Saragosita vuelve a hundirse en los cerros rumbo al
campamento sobre el Ayuí.
* * *
Temprano, a la mañana siguiente, el padre
Figueredo celebró misa al aire libre. Un viejo cencerro fue la campana que llamó
a los feligreses. Tuvo duras palabras para con aquéllos que se habían animado a
cuestionar la gestión de José Gervasio Artigas, abrigando la posibilidad de
desertar del grupo. Equiparó los paisajes desolados que dejaron atrás con las
regiones más áridas del Infierno y dijo que los que pensaban volverse eran como
Judas Iscariote traicionando a Jesús y que ya debían saber cómo había terminado
aquél. Luego, comparó a Artigas con la bienaventurada figura de Cristo, habló
del Gólgota y del Calvario y mencionó, como de pasada, la cuestión de la vida
eterna. Cuando vio que su parroquia comenzaba a congelarse en una mezcla de
miedo y pena infinita, los hizo cantar un salmo y rezar un Padrenuestro.
¿Y Artigas?
El General andaba por allí, recuperado de su
inhumana infección molar y ofreciendo una sonrisa mucho más convincente que la
diatriba del padre Figueredo. Exceptuando a tres personas (entre las que se
contaba el propio Artigas) nadie supo que fue curado por los restos
descompuestos de una vaca. El hecho fue silenciado o, lo que es mejor, ignorado
e integrado a la dinámica de aquel periplo increíble.
¿Y Saragosita?
Esto no es una película basada en hechos
reales. No voy a contarle qué hizo cada personaje con su existencia después de
lo que acabo de referir. El baquiano se entreveró en la multitud, seguramente
desertó al poco tiempo y se internó en los campos, en la ominosa pradera de la
Estoria Nacional. Vaya uno a saber. Y, por ahora, no le voy a contar nada más.
Martín Bentancor