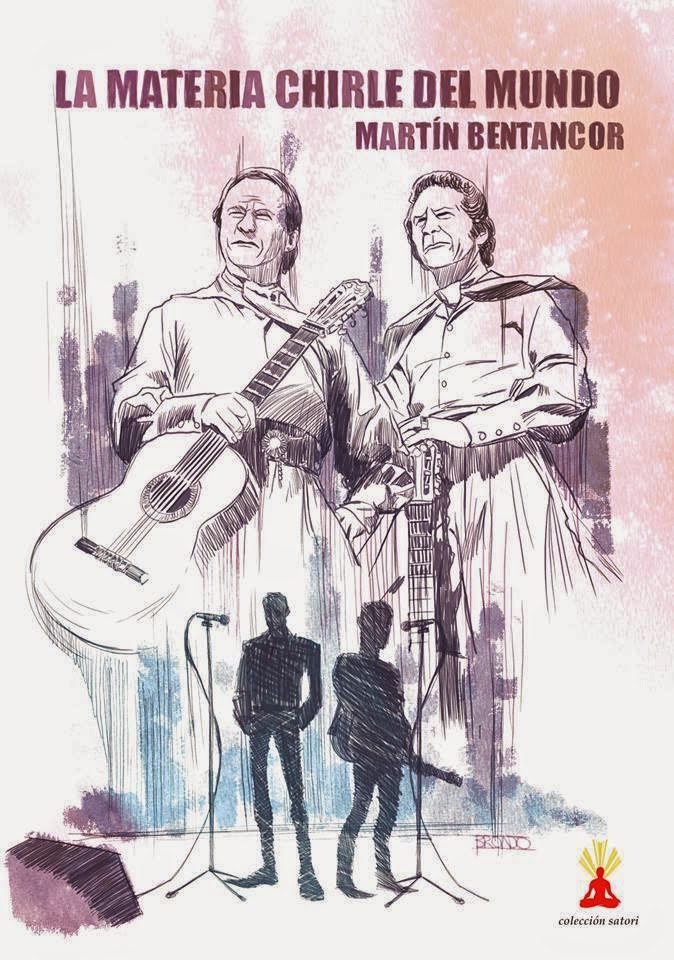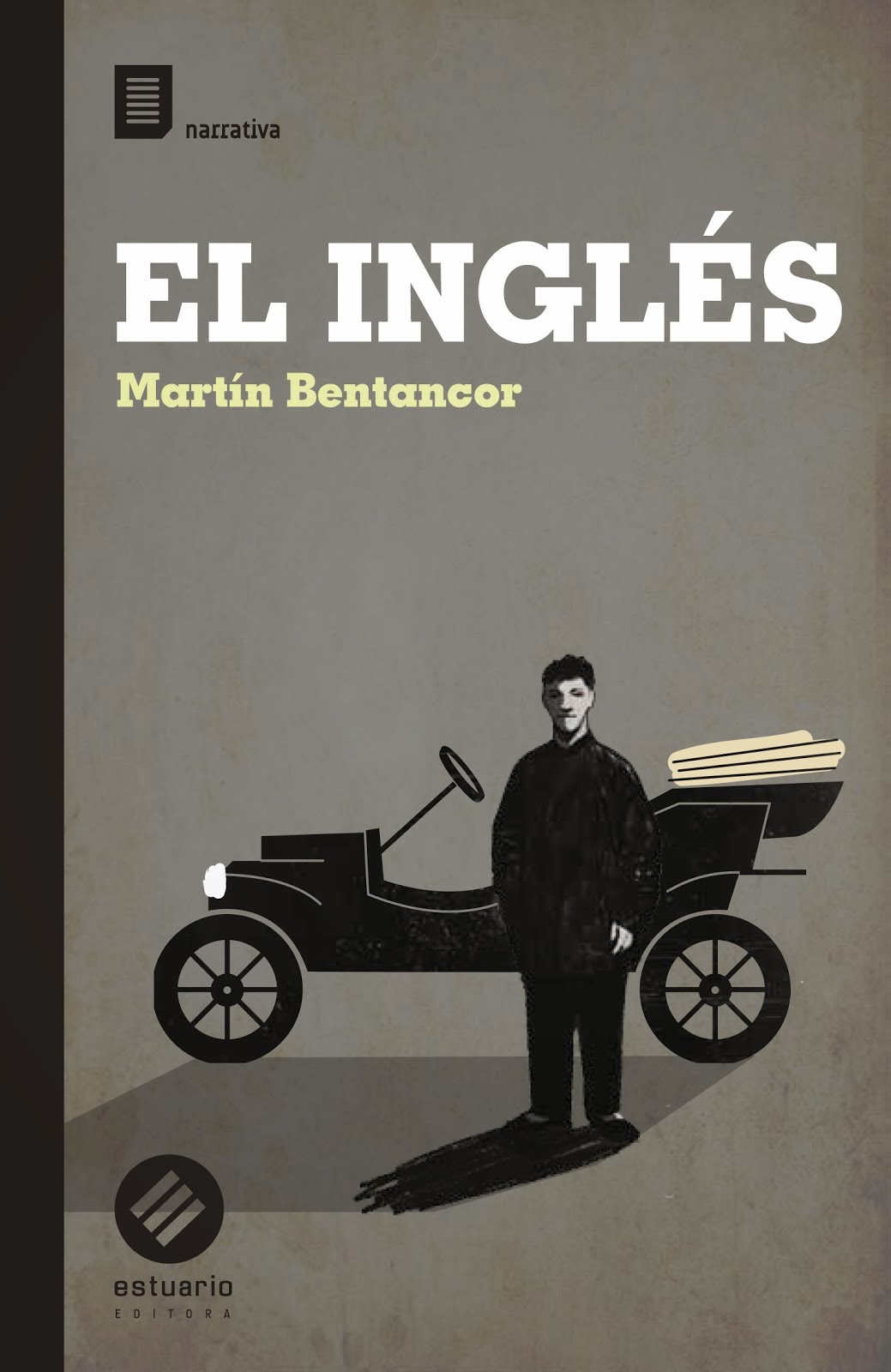Una tenue voz aislada
Juan
José Saer lo definió como el más grande poeta argentino del siglo veinte. Jorge
Luis Borges lo despreció y fingió ignorarlo. Juan L. Ortiz (1896-1978), que
alguna vez contó sobre su deslumbramiento inicial con la obra de Leopoldo
Lugones, encontró a un maestro en el hoy olvidado Juan Ramón Jiménez, pero
también en Li-Po y en John Keats. El mejor retrato de este poeta genial,
irrepetible, lo trazaron un puñado de amigos que lo frecuentaron en su
ancianidad junto al río Paraná.
Martín
Bentancor
El poeta entrerriano Juan L. Ortiz tenía
setenta y cuatro años cuando, en 1970, la Biblioteca Constancio C. Vigil de
Rosario publicó En el aura del sauce,
los tres volúmenes que compilaban toda su poesía editada, además de varias
obras inéditas. Hasta aquel momento, los libros de Juanele habían visto la luz
en ediciones de autor, con tiradas de pocos ejemplares, circulando siempre de
forma azarosa, al margen de los vericuetos de la industria editorial argentina
y, por supuesto, de cualquier corriente, canon o camarilla.
Títulos como El agua y la noche, su primer libro, publicado en 1933, o El ángel inclinado, de 1938, o incluso
alguno más cercano en el tiempo, como El
alma y las colinas, de 1956, eran inconseguibles en librerías y las pocas
personas que atesoraban algún ejemplar, lo conservaban con orgullo y
determinación, con ese justificable egoísmo que desata el preciado material
impreso.
Luego de jubilarse de su cargo de juez de
paz, Juan L. Ortiz se estableció en la ciudad de Paraná, en una modesta casa
cercana al río. Allí, en compañía de su esposa Gerarda y de un puñado de
galgos, tan flacos como él, el poeta contemplaba por largas horas la corriente
del río Paraná, auscultando en sus remolinos, especialmente intensos a la
altura de Bajada Grande, la bravura líquida de la naturaleza, sustento, tema y
motivo central de su obra. Y allí, en ese mismo lugar, cercado por una
vegetación variada, alejado del bullicio del centro de la ciudad, Juanele
escribía, fumaba en unas larguísimas boquillas y recibía a sus amigos, un
puñado de escritores, músicos y pintores más jóvenes que él, con quienes se
vinculaba a través de la inquietud artística, cuasi ontológica, pero nunca,
jamás, con la pose de un maestro o sabio venerado.
Oficio
de miniaturista
La obra y la actitud ante el hecho
poético, ante la creación, por parte de Juan L. Ortiz, aparece referida y
glosada varias veces en la obra del escritor santafecino Juan José Saer
(1937-2005): en El concepto de ficción
le dedica el entrañable texto ‘Juan’ y en el reciente Ensayos, de la serie Borradores
inéditos, el autor de El limonero
real reconstruye sus primeros encuentros con Juanele, entre mates y asados.
Sin embargo, es en El río sin orillas
(1991), ese libro inclasificable, un volumen solo concebible en el universo
Saer, donde se encuentra la mejor semblanza del poeta de Paraná.
“Juan
L. no debía pesar más de 45 kilos. Más bien bajo de estatura, no daba sin
embargo para nada la impresión de fragilidad. Cuando yo lo conocí, a mediados
de los años cincuenta, en una librería de Santa Fe, ya estaba llegando a los
sesenta años, y tenía un aspecto venerable, que incitaba al respeto que se cree
deber a un estereotipo de Maestro, pero que ocultaba su verdadera personalidad,
puesto que nada le repugnaba más que las poses pontificales”, escribe Saer.
La estampa incluye varios de los rasgos físicos identificables en las fotos de
Juanele, pero incorpora un elemento central de la personalidad del poeta: su
humildad. Lejos de adoptar la actitud de la sabiduría que dan los años y
rodearse del aura que le daba su propia obra, Juanele cultivaba una horizontalidad
sin miramientos, llevando en ocasiones el hilo de la conversación y
convirtiéndose, en otros casos, en atento escucha de las preocupaciones,
anécdotas y derroteros creativos de sus jóvenes visitantes. Pienso, al escribir
ahora esta líneas, cuánto debe haber influido en las búsquedas formales de
escritores como Paco Urondo, Hugo Gola y el propio Saer, aquel contacto
sostenido con Ortiz, al que iban a visitar desde Santa Fe, cruzando en una
lancha que los dejaba en la ribera de enfrente, donde los esperaba el
delgadísimo poeta.
En uno de sus poemas más conocidos y
citados, ‘Ah, mis amigos, habláis de rimas…’, aparecido en el libro De las raíces y del cielo (1958),
Juanele enuncia lo más parecido a un mandato que puede encontrarse en su obra,
un llamado a los poetas que buscan, incansables, el surgimiento del poema entre
los motivos, las formas y las palabras y que constituye, según los testimonios
dejados por sus amigos, uno de los temas de diálogo en aquellos años de
conversaciones en la casa junto al río Paraná: “Oh, yo sé que buscáis desde el principio el secreto
de la tierra, / y que os arrojáis al fuego, muchas veces, para encontrar el secreto…
/ Y sé que a veces halláis la melodía más difícil / que duerme en aquellos que
mueren de silencio, / corridos por el padre río, ahora, hacia las tiendas del
viento… / Pero cuidado, mis amigos, con envolveros en la seda de la poesía / igual
que en un capullo... / No olvidéis que la poesía, / si la pura sensitiva o la
ineludible sensitiva, / es asimismo, o acaso sobre todo, la intemperie sin fin,
/ cruzada o crucificada, si queréis, por los llamados sin fin / y tendida
humildemente, humildemente, para el invento del amor…”. (Lo he citado así, reconociendo que se pierde la particular
disposición de los versos de Ortiz, prefiriéndolo en cambio a los cortes que
debería realizar el diagramador al acomodar las líneas en el sistema de
columnas de esta publicación).
En Juan L.
Ortiz, el proceso de escritura de su poesía se inscribe dentro de un ritual que
fue consolidándose con los años y que lo llevó, al valerse exclusivamente del
trabajo con ediciones de autor, a atender cada una de las etapas de la
elaboración del libro, más allá de la propia escritura. “Durante cuarenta años, Juan L. fue su propio editor, su propio
diagramador y su propio distribuidor. Cuando comenzó la preparación de sus
obras completas, su escritura diminuta fue el infierno de editores, tipógrafos
y correctores, pero Juan afirmaba que su gusto por la escritura y la tipografía
microscópicas le venían de su juventud, en la que para ganarse la vida había
tenido que aprender el oficio de miniaturista; pintando paisajes con la ayuda
de una lupa, en cabezas de alfiler y otras superficies igualmente reducidas”,
escribe Saer.
Sobre finales
de la década del sesenta, cuando la prestigiosa Biblioteca Constancio C. Vigil,
de Rosario, se propuso realizar una colección de poesía llamada ‘Homenaje’,
dedicada a autores del interior argentino que contasen con una obra
consolidada, el nombre de Juan L. Ortiz fue el primero en aparecer. Ruben
Naranjo, al frente de la institución, ha dejado un testimonio fundamental para
conocer el vínculo de Juanele con la confección de sus propios libros y el
trabajo que significó, para editores y autor, la publicación de En el aura del sauce, los tres
volúmenes que compilan toda la obra del poeta entrerriano. “No pudimos comenzar con él la colección ‘Homenaje’
porque Juan era un hombre muy exigente, que quería saberlo todo. El proceso de
las pruebas de imprenta fue muy largo. Además, mucho material se perdió, por la
propia forma de trabajo de Juan. Empezamos a trabajar con él alrededor de 1967
y el libro no se publicó hasta 1970”, dice Naranjo en el documental Homenaje a Juan L. Ortiz (1994),
dirigido por Marilyn Contardi y producido por la Universidad Nacional del
Litoral.
Fue así que
recién con más de setenta años, Juan L. Ortiz pudo desvincularse, económica y
técnicamente, de la edición. Atrás quedaba el estrambótico proceso del que se
valía el poeta para difundir sus libros una vez impresos, y que fue referido
por el poeta santafecino Hugo Gola, uno de sus amigos más cercanos, en el
citado documental de Contardi: “Había
encontrado un mecanismo muy original: hacía imprimir unos talonarios con diez
números, repartía esos talonarios entre algunos amigos que vendían los números,
le enviaban el dinero y cuando el libro estaba terminado, Juan le remitía a cada
uno de los compradores un ejemplar. Claro que esta manera de editar era muy
particular, ya que los libros no aparecían nunca en librerías e iban a
destinatarios fijos que casi siempre eran los mismos”.
Reconocimiento y despedida
Cuando en 1970
aparece En el aura del sauce, Juan
L. Ortiz llevaba alrededor de diez años sin publicar. Varios inéditos, entre
ellos el impresionante El Gualeguay,
un extenso poema de 2.639 versos dedicado al río homónimo, habían permanecido
dormidos en alguna gaveta. Sin embargo, aunque la publicación de sus obras completas
en la Biblioteca Vigil puede haber llamado la atención de un público que, hasta
el momento, no había accedido a la obra de Ortiz, el hecho no significó ningún
cambio para el poeta anciano, existencial ni material, ya que seguiría viviendo
en su humilde morada, ajeno al devenir de las letras argentinas con mayúsculas.
“En Juan no había demasiada preocupación
por publicar y, además, nunca las editoriales argentinas se preocuparon mucho
por su poesía. Fue siempre un poeta marginal, aislado, reconocido por alguna
gente del país pero desconocido por lo que se llama el ‘mundo cultural
oficial’. Juanele no recibió nunca en su vida un premio o cualquier tipo de
distinción, de beca o de valoración especial de su obra”, relata Hugo Gola
en el documental de Contardi.
Para reforzar
el aislamiento de la obra de Juan L. Ortiz en la cultura argentina de aquellos
años, el destino actuaría de la peor forma, bajo la brutalidad y la ignorancia
que son marcas ostensibles de cualquier dictadura militar. En febrero de 1977,
la Biblioteca Constancio C. Vigil fue intervenida, se paralizaron todos los
servicios educativos que ofrecía y Ruben Naranjo, su gran impulsor, fue
separado del cargo. La saña interventora se aplicó especialmente con la
editorial de la Biblioteca, de cuyo depósito desaparecieron ochenta mil libros,
la mayoría de ellos quemados por las noches en el propio horno de la
institución. En esa brutal y sostenida quemazón se fue una parte importante de
la edición de En el aura del sauce,
a saber, el remanente de la tirada de cinco mil ejemplares que la editorial
había realizado en 1970.
Poco más de un
año iba a vivir Juan L. Ortiz luego de la desaparición de los últimos
ejemplares de sus obras completas. Un cuarto tomo de En el aura…, cuyos originales llegó a ver Naranjo en una visita al
poeta en Paraná y que, originalmente, era del interés de la Biblioteca Vigil
publicar, nunca vio la luz. Hasta el final, Ortiz seguiría escribiendo su particularísima
poesía, atada a un puñado de motivos que, según expresa Juan José Saer en El río sin orillas, es solamente uno: “El tema casi exclusivo de su poesía era el
escándalo del mal y del sufrimiento que perturban necesariamente la
contemplación de un mundo que es al mismo tiempo una fuente continua e
inagotable de belleza, tema que no difiere en nada del dilema capital planteado
por Theodor Adorno después de Auschwitz. En casi setenta años de trabajo
poético, Juan L. retomó una y otra vez ese tema, aplicando la combinación de lo
‘invariante’ y de lo ‘fluido’, que para Basho, el maestro del haiku,
constituyen la oposición complementaria de todo trabajo poético”.
Cuando Juan L.
Ortiz falleció, el 2 de setiembre de 1978, casi todos sus amigos estaban fuera
de Argentina (Gola en Londres, Saer en París) y algunos, incluso, fuera de este
mundo, como es el caso de Francisco ‘Paco’ Urondo, asesinado en Mendoza en
junio de 1976 por las fuerzas militares. En sus meses finales, el ominoso aire
que respiraba la Argentina por aquellos años también se había estacionado en el
apacible paisaje de Juan L. Ortiz,
rodeando la humilde casa frente al río Paraná.
En la
conferencia inaugural del Congreso de Literatura de Santa Fe, en 2007, Hugo
Gola realizó un viaje por la vida y la obra de Juan L. Ortiz, indisolublemente
unidas. En uno de los pasajes más emotivos de la lectura, refirió a los
presentes las horas finales de Juanele: “Se
aproximaba a la muerte sin sobresaltos, como si ese cambio de estado debiera hacerse suavemente,
sin estridencias ni lamentaciones. Una tarde, me contó un amigo, la última de
su vida, compartió todavía una conversación con algunos jóvenes que lo
acompañaban. Gerarda, su mujer, algo menor que él, asistió, como siempre solía
hacerlo, a esta última charla. En un momento de la tarde, cuando ya comenzaba a
oscurecer, le dijo: ‘Ya es hora de acostarte, Juan’. Sin oponer resistencia,
esta vez Juan aceptó la orden de Gerarda, saludó
a los presentes y se retiró a su cuarto. Se recostó por un momento y luego,
haciendo un último esfuerzo, se levantó de su cama para, con la cortesía
acostumbrada, despedirse de sus amigos ausentes. ‘Bueno Paco’, dijo, ‘bueno
Saer, bueno Hugo, bueno Mario…’. Luego regresó a su cama y unos minutos después
su vida había terminado. Imperceptiblemente cambió de estado; con un último
gesto cordial se despidió de la vida, serenamente, como había vivido, como
siempre quiso que fuera ese pasaje”.
Después de la muerte, claro está,
sobrevino un parcial descubrimiento, las lecturas académicas y el
reconocimiento de cierta crítica literaria dormida, demasiada centrada en la
industria editorial de Buenos Aires y en las novedades que llegan de otras
partes del mundo, de la obra de Juan L. Ortiz. Los nuevos lectores se
enterarían, así, de los vínculos juveniles de Juanele con el anarquismo y el
socialismo, de su viaje a China y a la Unión Soviética en 1957, de su extremada
delgadez (que se contagiaba a todo su ambiente, llegando a diseñar un sillón
para él de la misma constitución), de su adoración por la obra de Claude Debussy
y de sus traducciones de algunos poetas franceses, italianos y chinos.
Para terminar esta semblanza a varias
voces de Juan L. Ortiz, citaré unos versos de su poema ‘Un canto solo’, donde
el poeta observa a una minúscula criatura nocturna y lo interroga, se
interroga, nos interroga a los que lo leemos. A la luz de lo que dejaron
escrito aquellos que lo conocieron, que lo trataron, que compartieron con él
conversaciones, cigarrillos, mates y silencios, no puedo dejar de leer estos
versos como una descripción autobiográfica de aquel hombre de apariencia tan
frágil, llamado a convertirse en uno de los poetas más grandes del siglo veinte:
Un grillo, sólo, que late el silencio.
¿A su voz se fijan
los resplandores
errátiles
de las estrellas
que tienden hilos vagos
al desvelo
de las flores, las hierbas, los follajes ?
¿O es una tenue voz aislada
junto al arpa que forman esos hilos
y que hace cantar la noche
con su último canto
secreto ?
No oigo
ya
el grillo.
Vibra un canto
sutilísimo, profundo,
¿hasta cuándo?
Publicado en el semanario Brecha el 22/IV/2016.