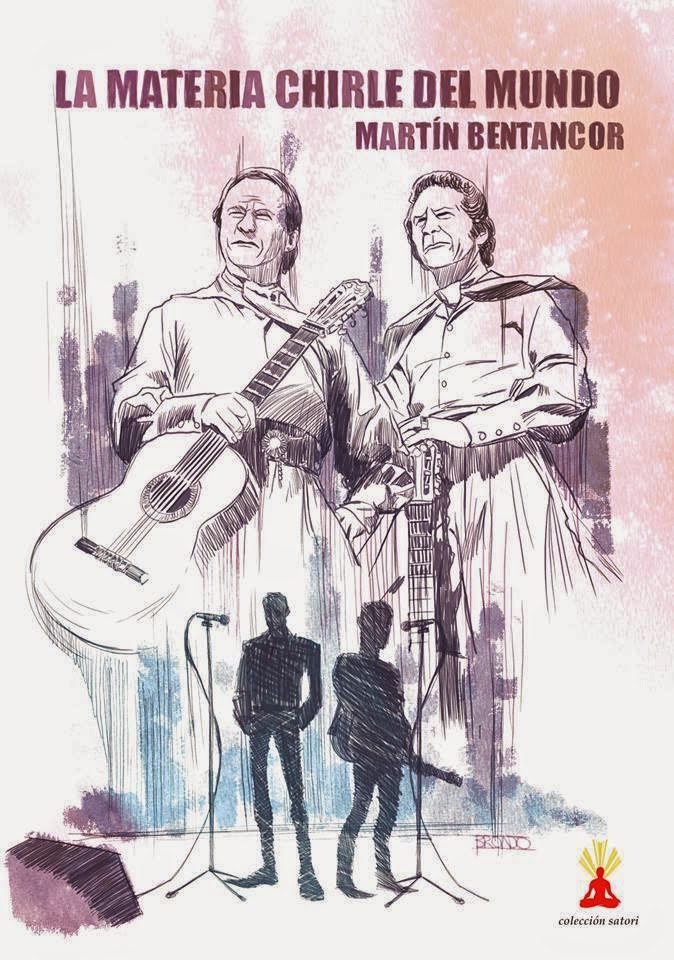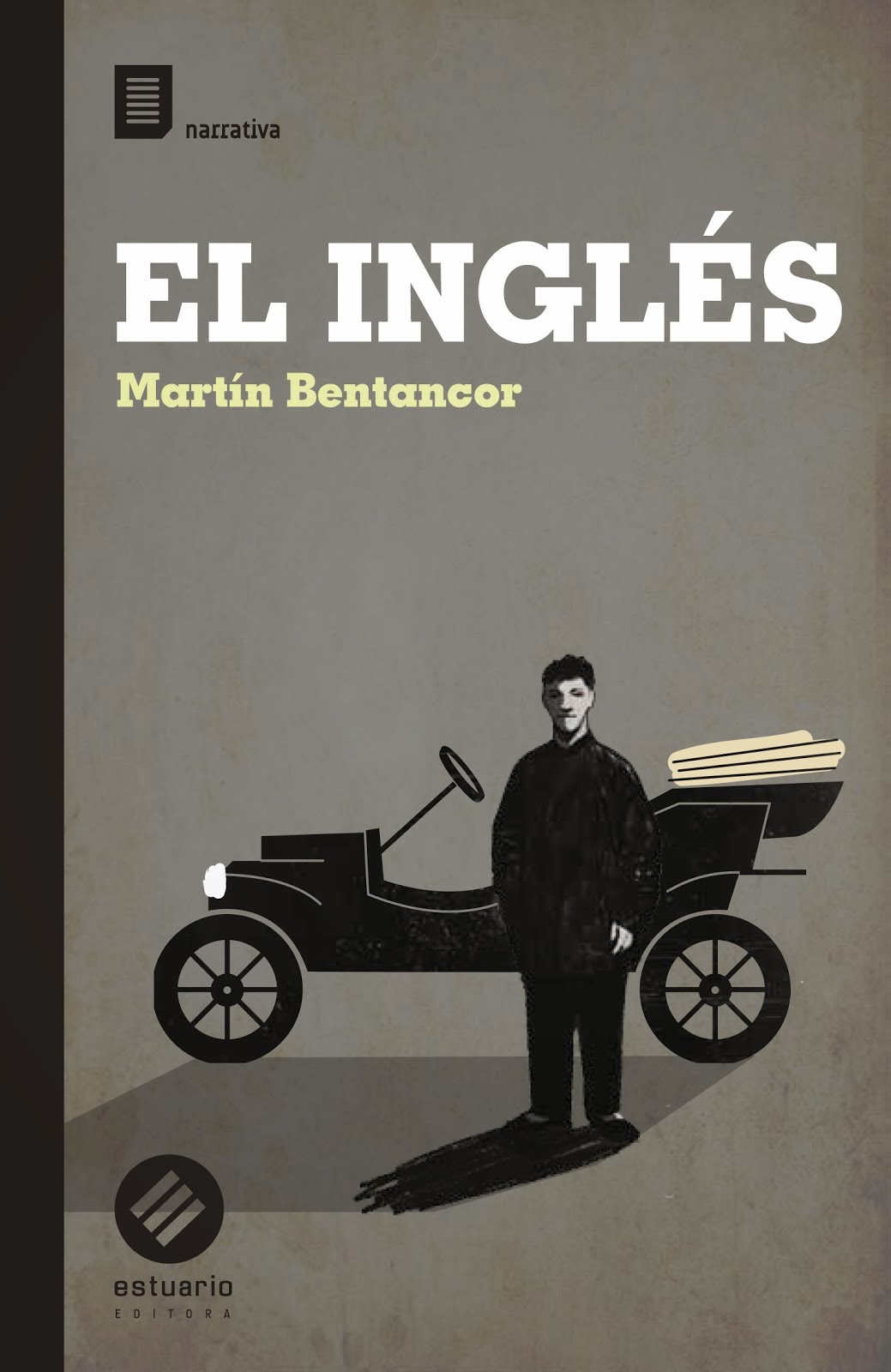La materia atormentada (*)
por Martín
Bentancor
La década transcurrida desde aquel 11 de
junio de 2005, cuando un cáncer acabó con la vida de Juan José Saer en París,
ha sido prolífica en relación a la circulación de su obra. A la edición de la
novela La grande, cuatro meses
después de su muerte, le han seguido reediciones, traducciones, varios estudios
críticos y la publicación de sus borradores en la serie Papeles de trabajo.
Al margen de esa arborescencia póstuma,
la verdadera llama de Saer sigue ardiendo en sus libros, especialmente en las
doce novelas publicadas entre 1964 y 2005, donde el escritor de Serodino, esa
localidad apacible surgida en mitad de la pampa gringa, plena provincia de
Santa Fe, conformó el espacio de ‘la zona’, un enclave ficcional por el que se
sigue moviendo un puñado de personajes recurrentes: Carlitos Tomatis, Ángel
Leto, Soldi, Pichón Garay, Marcos y Clara Rosemberg y el reverenciado poeta
Washington Noriega, el mismo que alguna vez exclamó que “como Heráclito de Efeso y el general Mitre en el Paraguay, no viá dejar
más que fragmentos”.
El
cuerpo estable
A diferencia de los fragmentos dejados
por el bardo Noriega, la obra de Juan José Saer conforma una estructura sólida
–nunca un monolito–, sin fisuras en su composición, erigida con materiales
pensados y pesados para que el andamiaje soporte toda la carga de una historia
contada a través de un puñado de libros y en un radio de pocos kilómetros. En
‘la zona’, como en el condado de Yoknapatawpha de Faulkner y la Santa María de
Onetti, ciertos nombres, ciertos espacios, comienzan a volverse familiares de
un libro a otro, adquiriendo en la percepción del lector elementos que los
vuelven indiferenciables.
A Juan José Saer le gustaba hablar de un
cuerpo estable a la hora de referirse al grupo de personajes que recorre la
mayoría de sus novelas. Como en el elenco cerrado de una compañía teatral, el
actor que es protagonista en una obra puede ser un simple figurante en la
siguiente, para compartir otra vez protagonismo en el próximo libro. Así, por
ejemplo, Tomatis pasa de ser una suerte de mentor de Angelito en Cicatrices a constituirse en el
narrador y estrambótico eje de Lo
imborrable, adoptando luego un rol casi de comparsa en La pesquisa, mientras acompaña los avatares de Pichón Garay con la
novela inédita que deja Washington Noriega al morir, para adquirir otra vez consistencia
en La grande.
Aunque muchos estudiosos de la obra
saeriana se empeñan en señalar que el autor se valió de los personajes de
Tomatis y Pichón Garay para desdoblarse y volcar en ellos su propia peripecia
vital (mientras el primero pasa toda su vida en Santa Fe, donde escribe en
oscuras redacciones y se empeña en sumirse en una espiral de ominosos
matrimonios, el segundo se establece en París y se vincula a la academia), lo
cierto es que Saer fue dotando a todos los integrantes de su cuerpo estable con
elementos de su propia biografía. Ya en su tercera novela, Cicatrices, publicada en 1969, relata el sistema que emplea
Angelito para escribir la sección meteorológica del diario La Región: en vez de recurrir a los aparatos dispuestos en la
azotea del edificio para medir los avatares del clima, opta por repetir el
mismo estado del tiempo en sucesivas ediciones, con la certeza de que nadie
descubrirá la patraña (por supuesto, el director lo descubre). Exactamente lo
mismo supo hacer un joven Saer cuando comenzó a trabajar en la redacción de El Litoral, a fines de la década del
cincuenta, donde acabaría ocupándose de la página literaria y de donde sería
despedido por publicar un cuento protagonizado por dos lesbianas.
Con la excepción de Responso, El limonero real,
El entenado y La ocasión, las demás novelas de Saer, así como varios de sus
cuentos, desglosan episodios protagonizados por algún integrante del cuerpo
estable, introduciéndolos en tramas más amplias, complementando el vacío dejado
en uno de los libros en un pasaje del otro, reafirmando así la propia noción de
continuidad que sostiene a cualquier vida. El mejor ejemplo de este recurso se
encuentra en la desaparición de Elisa y el Gato Garay, secuestrados por fuerzas
militares durante la última dictadura, en una solitaria casa de Rincón, tal
como se avizora en Nadie nada nunca.
Esa ausencia, inexplicable y brutal, justificará el regreso de Pichón, hermano
del Gato, desde París algún tiempo después, para liquidar los bienes
familiares, lo que constituye una de las líneas argumentales de La pesquisa. Y muchos años más tarde,
en el proyecto de escritura de Saer y en la propia vida de sus personajes,
Carlitos Tomatis volverá sobre aquellos hechos para contar cómo intentó
interceder ante el oscuro abogado y poeta clásico Mario Brando, muy amigo del
estamento militar de Santa Fe, para conocer el destino de sus amigos
desparecidos, lo que se narra en uno de los pasajes más perturbadores de La grande.
La
percepción de las cosas
Al momento de desentrañar las claves de
un posible legado (palabra que, de seguro, Saer odiaría) de su obra y sus ideas
sobre la literatura de su tiempo, el autor de Glosa tiene que luchar con el mote de ser “el escritor argentino
más importante después de Borges”.
La crítica literaria que se ejerce en la
prensa escrita se ve siempre obligada, por cuestiones de espacio y en el afán
de precisar, a caer en reduccionismos y paradigmas de ocasión que, por una
suerte de magma repetido, viral, terminan acotando una obra a un puñado de
consignas que a veces son atinadas y, en muchas ocasiones, trasnochadas y
erróneas. Además de ser definido como el escritor más importante que surgió en Argentina
luego del Ciego Mayor (cabe preguntarse cómo se mide el grado de “importancia”
de un escritor), Saer suele ser considerado por algunos reseñistas como un
autor difícil, más atento a describir la disposición de las cosas que las cosas
en sí, preciosista, algo barroco, autor de oraciones interminables pautadas por
un uso muy particular de los signos de puntuación y otros simplismos similares.
Puestos a determinar una marca de estilo
en la obra de Juan José Saer, se puede apuntar a su trabajo con la percepción
como un posible signo (aunque se esté reduciendo drásticamente la arquitectura
de su proyecto literario). En El
limonero real, su cuarta novela, publicada en 1974 tras un trabajo de escritura
que le llevó nueve años, aparece desarrollado el sistema de observación que
hace eje en el detalle, en la diversidad de acciones, triviales o grandiosas,
que realiza un hombre a lo largo de su vida y que, en su propia particularidad,
lo definen. Para ser más preciso, se cuentan las acciones de un solo día: desde
el alba hasta el atardecer, seguimos el desplazamiento de Wenceslao, un
silencioso habitante de una isla del Paraná que viaja hacia la casa de unos
parientes para comer un cordero a las brasas.
El desplazamiento de Wenceslao en el
espacio (en un bote al principio, caminando después) es un desplazamiento en el
tiempo biológico, natural, y también en el tiempo del recuerdo y su permanente
modificación del presente. Se trata de un sistema cíclico, como el propio
narrador de El limonero real establece al describir la inminente muerte del
cordero para convertirse en almuerzo: “Más
adelante será una res roja, vacía, colgando de un gancho, después se dorará
despacio al fuego de las brasas, sobre la parrilla, al lado del horno, después
será servido en pedazos sobre las fuentes de loza cachada, repartido, devorado,
hasta que queden los huesos todavía jugosos, llenos de filamento a medio
masticar que los perros recogerán al vuelo con un tarascón rápido y seguro y
enterrarán en algún lugar del campo al que regresarán en los momentos de
hambruna y comenzarán a roer tranquilos y empecinados sosteniéndolos con las
patas delanteras e inclinando de costado la cabeza para roer mejor, dando
tirones cortos y enérgicos, hasta dejarlos hechos unas láminas o unos cilindros
duros y resecos que los niños dispersarán, pateándolos o recogiéndolos para
tirárselos entre ellos en los mediodías calcinados en que atravesarán el campo
para comprar soda en el almacén de Berini, objetos ya irreconocibles que
quedarán semienterrados y ocultos por los yuyos en diferentes puntos del campo
durante un tiempo incalculable, indefinido, en el que arados, lluvias,
excavaciones, cataclismos, la palpitación de la tierra que se mueve continua
bajo la apariencia del reposo, los pasearán del interior a la superficie, de la
superficie al interior, cada vez más despedazados, más irreconocibles, hechos
fragmentos, pulverizados, flotando impalpables en el aire o petrificados en la
tierra, sustancia de todos los reinos tragada incesantemente por la tierra o
incesantemente vuelta a vomitar, viajando por todos los reinos –vegetal, animal,
mineral– y cristalizando en muchas formas diferentes y posibles, incluso en la
de otros corderos, incluso en la de infinitos corderos, menos en la de el
cordero hacia el que ahora se dirige Wenceslao llevando el cuchillo y la
palangana”.
Veinte años después, en Glosa, Saer le daría una vuelta de
tuerca al procedimiento, valiéndose de la conversación entre dos personajes
mientras caminan por el centro de la ciudad. Siguiendo la misma estructura de El banquete de Platón, donde Apolodoro
imagina y recrea los sucesos ocurridos durante una reciente comilona organizada
por el poeta Agatón, en Glosa, Ángel
Leto y el Matemático repasan los acontecimientos de una cena en honor a
Washington Noriega, a la que ninguno de los dos asistió.
La percepción detallada de las cosas,
mecanismo que se vuelve hiperrealista en El
limonero real, deviene en Glosa
en un procedimiento consciente, atravesado por las disposiciones mentales de
los dos personajes, disposiciones que obligan al narrador a corregir
continuamente el relato de determinados sucesos, como cuando el Matemático
narra una historia contada por Botón, personaje al que Ángel Leto no conoce y
al que se ve obligado a adjudicarle rostro, comportamiento y ademanes en
función de las informaciones fragmentadas que le han llegado de parte de
terceros.
Es en Glosa, cerca ya del final del libro, cuando los personajes se
detienen frente a la vidriera de la galería de arte de Rita Fonseca a
contemplar el cuadro que allí se expone, cuando Leto reflexiona sobre la
disposición de los trazos de pintura sobre la tela y la forma en que el ojo
aprecia o ignora los detalles, donde Saer parece estar refiriendo su propio
trabajo con la percepción: “Ningún color
predomina, a no ser por las titilaciones, no periódicas porque su distribución
en el conjunto no obedece a ninguna periodicidad, con que sobresalen de tanto
en tanto, y siempre en relación estrecha, como se dice, con los demás, en
distintos puntos de la superficie; el chorreo, más bien fino o mediano en
general, se adensa por momentos en remolinos, en manchas superpuestas varias
veces, en gotas de tamaño diferente que, al estrellarse, cayendo de distinta
altura, lanzadas con distinta fuerza o constituidas por distintas cantidades de
pintura más o menos diluidas, se estampan por lo tanto de manera distinta cada
vez, no únicamente por el tamaño, sino sobre todo por la individuación perfecta
que adquieren al desparramarse en la tela. Por otra parte, las manchas y los
regueros tortuosos continúan hasta los bordes, los cuatro costados clavados al
bastidor, de modo tal que como se comprueba que lo que ha quedado detrás del
bastidor es la continuación de la superficie visible, puede deducirse con
facilidad que esa parte visible no es más que un fragmento, y el ojo, al llegar
a los bordes en los que se pliega la superficie, adivina la prolongación
indefinida de esa aparición intrincada que va dejando, en su combinación
imprevisible de colores, de densidades, de velocidades, de sobresaltos y de
acumulaciones, de giros bruscos y de temperaturas, la materia atormentada”.
Literatura
y mercado
En varias entrevistas aparecidas en
prensa escrita, radio y televisión, Juan José Saer, especialmente en sus
últimos años, cuando bajó la guardia y se entregó al trajín de los mass media,
fue delimitando un mapa personal de lecturas y de autores, una forma de
posicionarse entre la literatura, vista como una fuerza de ideas y palabras, en
permanente transformación al entrar en contacto con cada lector, y el simple y
llano mercado, otra fuerza indetenible, regida por una lógica diferente,
obligada a producir libros de fácil lectura como una máquina de hacer chorizos.
En ese mapa personal, construido con
lecturas y relecturas a lo largo de varias décadas, algunos nombres permanecen
inamovibles. Es el caso del poeta entrerriano Juan L. Ortiz (evocado a partir
de una serie de detalles cotidianos en el maravilloso El río sin orillas) y del escritor mendocino Antonio Di Benedetto,
a los que habría que sumar los nombres de Witold Gombrowicz, Alain
Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Macedonio Fernández y, por supuesto, Juan
Carlos Onetti, a quien leyó y releyó y a quien dedicó tres ensayos, centrados
en La vida breve, reunidos en el póstumo Trabajos,
publicado en el año 2006.
Del otro lado, Saer situó a los
escritores mercenarios, explotadores descarados de una fórmula rendidora,
condescendientes y mercachifles, merecedores del más cerrado desprecio por
parte de un lector crítico. En ese grupo ubicó a Gabriel García Márquez, a
quien definió como un autor sumido en una “carrera
hacia el público” y también a Vargas Llosa, a quien fusiló con una frase
tan consistente como una lápida: “Periodismo,
política, literatura: ejercida por Vargas Llosa, cualquier profesión parece
despreciable”.
Sus dardos no se agotaron en América
Latina, sino que cayeron también sobre Arturo Pérez-Reverte, quien, según Saer,
“pretende escribir novelas de aventuras
con los mecanismos más baratos de la novela de aventuras del siglo XIX, que ya
en aquella época habían sido excedidos con otros mecanismos propios del género
mucho más afinados”. De Stephen King dijo que “escribe esa seudoliteratura de terror, en la que no solamente no
inventa nada, sino que además usa procedimientos que ningún autor del género
jamás se hubiese rebajado a utilizar. Procedimientos totalmente chabacanos,
complacientes”.
Leídas así, juntas, estas
manifestaciones de rechazo a otros escritores (en ocasiones absurdas, como
cuando tildó de “pavo real” al
Maestro Vladimir Nabokov) pueden presentar a Juan José Saer como un polemista,
algo que estaba muy alejado de su intención. Su posición ante la literatura fue
siempre la de un lector atento, dispuesto cuando cuadraba a llevarse puestas
algunas consignas fermentadas por la crítica y asumida como verdades cerradas.
En ese sentido, un ejemplo emblemático es su ensayo ‘Borges como problema’,
incluido en La narración-objeto,
donde ataca de lleno esa suerte de religión en torno al autor de Ficciones y enfrenta el valor de su
erudición, lo que le valió alguna que otra crítica de la legión borgiana.
En vez de la compulsa retórica y de la
polémica, de la defensa de la chacra propia en desmedro de la de los vecinos,
en vez de sumarse a las rencillas de cualquier literatura, desde París, donde
fijó su residencia a partir de 1968, Juan José Saer prefería viajar a su país
cada año para reunirse con un grupo de amigos de Santa Fe, ninguno de ellos
literato, con quienes compartía pantagruélicos asados regados por un vino
animoso y abundante. En 2005, hace diez años, mientras se aprontaba a escribir
el final de La grande y preparaba un
nuevo viaje a la Argentina, el cáncer de pulmón que padecía se agravó
provocándole la muerte, a miles de kilómetros de la zona. Ese espacio impalpable
y al mismo tiempo cercano, sigue latiendo y ramificándose en sus libros,
provocando nuevos descubrimientos en cada lectura, retroalimentándose y
expandiéndose, siempre complejo, siempre vital. Esos prodigios, supongo, son
los que vuelven grandes a algunos escritores.
_________
(*) - Publicado en Semanario BRECHA el 18/VI/2015 (pgs. 26-27)