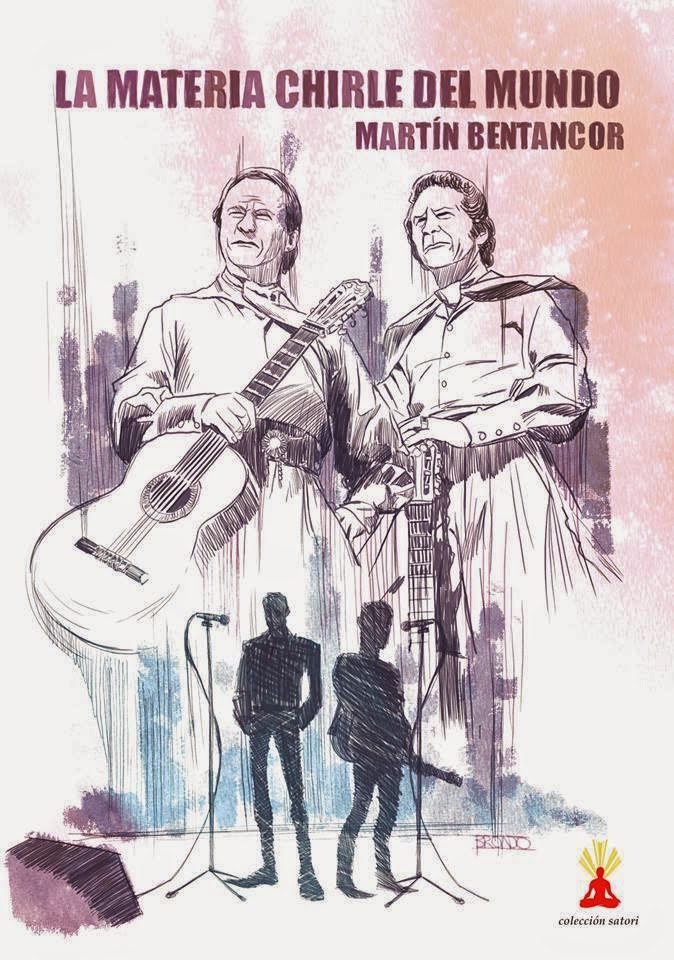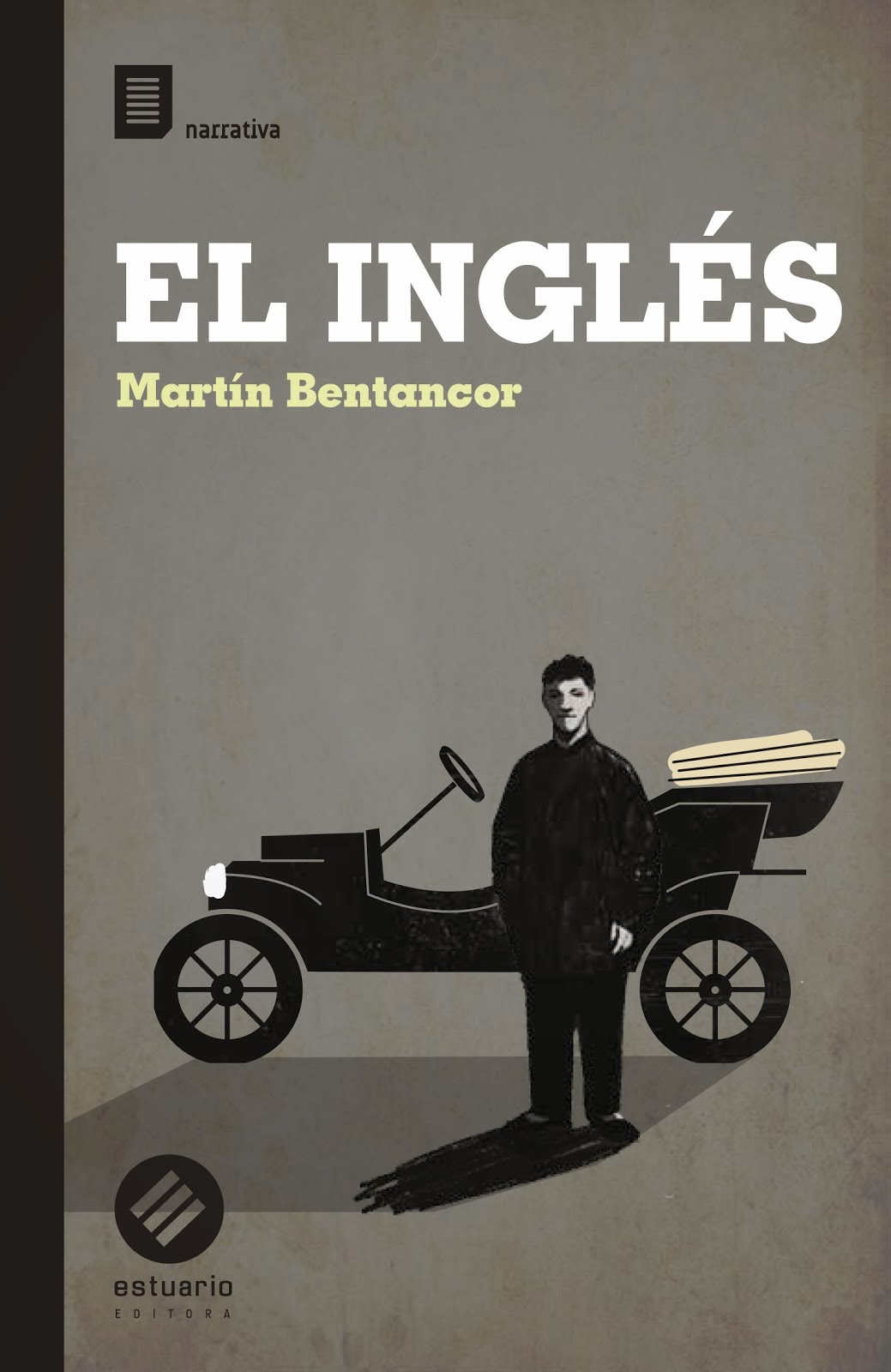Sobre el
mediodía del miércoles 7 de febrero de 1979 eran pocas las personas que
permanecían en la playa de Bertioga, unos sesenta kilómetros al norte de Sao
Paulo. La mayoría de los bañistas se había retirado a los bungalows y a las endebles construcciones de caña sobre las dunas,
o emprendido el regreso hacia la sombra y el confort de los hoteles del
balneario. Alrededor de una sombrilla, a escasos dos metros del agua, una
familia se entretenía confeccionado un castillo de arena de considerables
proporciones. El más viejo del grupo, con la mano izquierda curvada e inmóvil
junto al abdomen, contemplaba con una sonrisa indiferente los movimientos del
matrimonio y los dos hijos alrededor de las movedizas torres de la fortificación.
En un momento, sin que nadie lo observara, el viejo se puso de pie, se acercó a
la orilla, contempló la quietud azul de las aguas y comenzó a caminar océano
adentro.
En la playa de
Bertioga, la pendiente que forma la arena desciende con suavidad hacia el
océano por lo que se puede caminar decenas de metros sin que el agua sobrepase
el pecho. El viejo bañista caminó un buen trecho con determinación y, cuando se
volvió, descubrió que el niño más pequeño lo estaba observando, haciéndose
visera con la mano. El viejo levantó su mano sana y le dedicó un saludo pero,
al hacerlo, perdió estabilidad y sus piernas se impulsaron hacia adelante,
derrumbándolo.
Con el primer
trago de agua salobre, el viejo sintió una quemazón en las entrañas que, lejos
de producirle dolor, pareció calmar algún tipo de sed. Con el segundo trago,
más intenso que el anterior, intentó gritar pero los ojos se le desorbitaron y
la mano marchita intentó sin éxito despegarse del abdomen. Con el tercer trago,
que sintió como una ola colosal cerrándose sobre el océano, el viejo comprendió
que se estaba muriendo.
Así que de esto
se trataba, pensó. Él, que había decidido, y ejecutado en ocasiones, la muerte
de miles de personas, sin detenerse jamás a pensar qué se sentía en el preciso
momento en que el último aliento abandona la existencia, se descubrió
reflexionando sobre el particular mientras se hundía en las cálidas aguas de la
playa de Bertioga. Entonces, con el descenso y el abandono final de los
movimientos, llegaron las imágenes. La secuencia era arbitraria, inconexa,
torpemente montada. El viejo pensó que era otra burla del destino: él, que
siempre había pretendido el orden y la perfección de los números pares, debía
morir presenciando aquella mescolanza de momentos extraídos a casi sesenta y
ocho años de vida. Mientras descendía vio a su padre joven posando ante una
fila de tractores al frente de la fábrica familiar en Günzburg, el traje y las
maneras impecables mientras elogiaba la potencia de aquellas máquinas; vio los
extraños especímenes de una fauna demencial, nadando en un líquido espeso y
ámbar, en el laboratorio del profesor Otmar von Verschuer, en el Instituto de
Biología Hereditaria e Higiene Racial de la Universidad de Fráncfort; vio el
tren atestado de gente que se detenía en la tosca estación de Auschwitz
mientras los guardias formaban junto a la cerca electrificada; vio un ojo que
era extraído con brusquedad y precisión de una cuenca sangrante mientras la
estancia se llenaba de alaridos; vio -y esto le llamó especialmente la atención
porque fue la última imagen y porque era algo que no solía recordar a menudo-,
una mesa y un banco de piedra bajo un frondoso laurel, en el patio de una casa
blanca en aquella apacible y pequeña ciudad uruguaya.

Amanecía.
Colonia del Sacramento era un amasijo de piedras y de árboles empecinado en
crecer por entre la bruma y el aire frío del Río de la Plata.
Desde la rampa
de acceso a la plataforma de descarga, Baumeister identificó con claridad a los
novios. Sus rostros se destacaban entre los semblantes soñolientos y confusos
que contemplaban la estructura del puerto con precaución, adaptándose a los
contornos que la niebla matinal le imponía a los bultos de las grúas y los
autos estacionados en el andén. Josef Mengele y Marta María Will aguardaron
cortésmente a que un mozo de carga apartara unas maletas para avanzar con paso
seguro por el camino que comunicaba a la plataforma con el edificio de arribos.
El funcionario
de Aduanas dejó el mate sobre la tabla de picar el salame y le estampó un sello
deslucido a los documentos, sin dedicarle ni siquiera una mirada a la pareja.
Baumeister ahuecó las manos, expiró una bocanada de aire caliente sobre las
palmas y avanzó hacia ellos. Marta, que fue la primera en verlo, presionó con
la mano el brazo derecho del doctor Mengele. Se saludaron. Ninguno de los
viajeros que pasaban a su lado reparó en el intercambio de frases alemanas
entre las tres personas. Luego de los saludos, caminaron hacia el auto.
Baumeister acomodó las valijas en el baúl del Ford Customline, le abrió la
puerta a Marta María Will y cuando daba la vuelta al coche para repetir la
operación, descubrió que Mengele se le había adelantado.
El sol apenas
despuntaba sobre la franja móvil del mar cuando Baumeister arrancó y dirigió el
auto hacia el este. Cruzaron los suburbios de Colonia en silencio, exceptuando
algunas frases de ocasión sobre el tiempo y el reciente cruce del río. Cuando
tomaron la carretera nacional, rodeada de amplias extensiones de campo, el
doctor Mengele se volvió más locuaz. Apoyándose sobre el respaldo del asiento
del acompañante, inquirió a Baumeister sobre las virtudes de aquella zona del
país, el crecimiento industrial, el sistema de comunicaciones y la
idiosincrasia de los uruguayos. Se mostró especialmente interesado en la
cuestión ganadera y por el sistema de producción de la industria frigorífica.
Baumeister
respondía a cada pregunta con precisión y claridad, despertando continuos
asentimientos con la cabeza por parte de su interlocutor. En un momento del
trayecto, interceptó por el espejo retrovisor la mirada de Marta María Will. La
futura esposa del doctor Mengele permanecía en silencio, contemplando con
desgano el paisaje que rodaba alrededor del auto y ahogando, dos por tres,
algún bostezo. Varios años después, cuando los huesos de Mengele fueron
extraídos de una tumba falsa y sometidos al rigor de la Ciencia y de la Ley,
Baumeister conocería el entramado completo de la unión entre el doctor y Marta
María Will. Allí no había amor, diría entonces. Aquel viaje en el auto no
parecía el traslado de dos enamorados sino el de dos viajeros circunstanciales,
obligados a compartir el reducido espacio del coche por practicidad,
recordaría.
El doctor estaba
formulando una nueva pregunta cuando se detuvo de golpe. Baumeister contempló
el perfil de Mengele y siguió su propia mirada. Desde el pasaje entre sierras
por el que estaban cruzando, la ciudad de Nueva Helvecia aparecía nítida y
luminosa en mitad del campo, como una gigante postal en movimiento. Estamos
llegando, dijo entonces Baumeister aminorando la marcha.
Juan Carlos
Germán volvió a acomodarse el nudo de la corbata frente al espejo ovalado de la
habitación matrimonial mientras Lydia, su esposa, contemplaba el paso de los
peatones por la vereda de la calle Guillermo Tell. ¿Vienen?, preguntó el
abogado. Todavía no, respondió ella.
Lo habían
llamado unos días antes para pedirle un extraño favor: él y su esposa debían
figurar como testigos de la boda de una pareja alemana. Por ocupar una de las
habitaciones construidas sobre la Oficina del Registro Civil y por realizar
frecuentes trámites en aquella dependencia, Germán, joven abogado montevideano
de veinticuatro años, era fácilmente ubicable. Le generaba mucha curiosidad
aquella pareja a la que no conocía y que se inscribiría en el Registro el mismo
día de su llegada a Nueva Helvecia. Sobre José Mengele, el novio, se sabía que
era un comerciante afincado en Buenos Aires que procuraba extender su red de
negocios por el suroeste de Uruguay. De la novia, poco y nada se conocía.
Cuando su esposa
le dijo que un Ford Customline negro acababa de detenerse frente a la Oficina,
Germán terminó de acomodarse el saco, dedicando una última mirada de
conformidad al espejo. Vamos, le dijo a Lydia. Descendieron la escalera tomados
de la mano, atravesaron el largo pasillo que comunicaba la planta alta con las
oficinas judiciales y salieron a la vereda en el preciso momento en que
Baumeister le abría la puerta a la novia. José Mengele, vistiendo un ligero
traje blanco, avanzó con soltura hacia los testigos, tomó con suavidad la mano
de Lyda Florio de Germán y estrechó con fuerza la del abogado. Un verdadero
placer, dijo en un español correcto pero atravesado por las aristas cortantes
del idioma natal y evidenciando una suerte de malformación en los dientes
delanteros superiores. Marta María Will rozó apenas los dedos de los padrinos
de su casamiento, inclinando suavemente la cabeza, mientras Baumeister traducía
las frases de rigor de Germán y su esposa. Los tópicos de la breve conversación
fueron el reciente viaje, el clima de Buenos Aires y las virtudes del Hotel del
Prado, donde Josef Mengele y Marta María Will se habían alojado un par de horas
antes, al llegar a la ciudad junto a Baumeister.
El grupo avanzó
hacia el interior del edificio. El tibio sol de la media mañana se filtraba por
una de las ventanas del frente, dibujando un inestable poliedro entre la
cortina de tela y una pequeña maceta con geranios. La actuaria Ilse Bernatsky
condujo a las cinco personas hacia su oficina, las invitó a tomar asiento en
las toscas sillas agrupadas en torno al escritorio y abrió el libro. El abogado
Juan Carlos Germán, que había pisado por primera vez aquella oficina algunos
meses atrás, siguiendo el rastro de un legajo sucesorio que mantenía enfrentados
a siete hermanos y que, desde aquel día y por variados trámites, había
regresado al lugar, llegando a alquilar una habitación en la parte alta del
edificio para sus regulares estadías en Nueva Helvecia, sonrió al verse
convertido en integrante de un trámite y no en su mero ejecutor.
Luego de algunas
precisiones sobre la disposición legal de la boda, Ilse Bernatsky procedió a
leer la fórmula del trámite incorporando el dato de los contrayentes. Mientras
lo hacía, Germán reparó en la mirada desinteresada que sobre el conjunto de la
estancia deslizaba Mengele. Aunque escuchaba las palabras de la funcionaria, su
pensamiento, sus ideas, el entramado y complejo mecanismo que conforma la vida
mental de un hombre, parecía vagar a miles de kilómetros del lugar. Aunque al
principio había tomado la mano derecha de Marta María Will entre las suyas,
Germán observó que la soltó de golpe, con cierta brusquedad, como si reparara
en la evidente vitalidad de aquel miembro pálido y pequeño. Y, de pronto, el
silencio se apoderó de la estancia. Hubo asentimientos, firmas sobre la larga
foja del libro, más frases de rigor y un nuevo y más prolongado silencio.
En los días
siguientes, Juan Carlos Germán se encontraría varias veces con el edicto
matrimonial en las páginas del diario local y, en cada oportunidad, motivado
por un rigor de confirmación o por simple inercia, volvería a leerlo: “En Nueva
Helvecia y el día 17 del mes de julio del año mil novecientos cincuenta y ocho,
a las 10 horas, a petición de los interesados hago saber que han proyectado
unirse en matrimonio don Josef Mengele y doña Marta María Will. En fe de lo
cual intimo a los que supieren de algún impedimento para el matrimonio
proyectado lo denuncien por escrito ante esta Oficina haciendo saber las
causas. Y lo firmo para que sea fijado en la puerta de esta Oficina y publicado
en el periódico Helvecia por espacio
de ocho días como manda la ley. Pedro Izacelaya. Oficial del Estado Civil”.
Nada,
absolutamente nada en aquel atado de oraciones formales, ocupando apenas un
recuadro en una página lateral del
periódico, le alertó a Juan Carlos Germán sobre los problemas que su
vinculación con aquella boda le traería en el futuro. Muchos años después sería
rotulado como “el abogado del criminal nazi”, recibiría amenazas anónimas y
llegaría a temer por la seguridad de su propia hija. El tiempo, la verdad
histórica y los documentos, finalmente, limpiarían el nombre del abogado
montevideano que ahora leía, por enésima vez, el edicto matrimonial que
anunciaba el segundo casamiento de Josef Mengele.
Entre los
millones de documentos encontrados por los Aliados al finalizar la Segunda
Guerra Mundial, alguien, un día, en una minúscula oficina que había integrado
el complejo sistema burocrático del Tercer Reich, entre escombros, muebles
deshechos y baldosas desenterradas, halló una hoja membretada, fechada en
agosto del año 1944 y firmada por un capitán de las SS, que decía: “El doctor
Mengele tiene un carácter abierto, honrado y fuerte. Es absolutamente digno de
confianza, directo y educado. Su aspecto no revela debilidades de carácter,
inclinaciones ni adicciones. Su predisposición intelectual y física puede ser
calificada de excelente. Durante su actividad en el Campo de Concentración de
Auschwitz, ha aplicado sus conocimientos, práctica y teóricamente, en sus
funciones como médico de campamento y en la lucha de graves epidemias. Ha
cumplido todas las tareas que le fueron asignadas con circunspección,
perseverancia y energía, para total satisfacción de sus superiores, y ha demostrado
dominar cualquier situación. Más aún, como antropólogo ha utilizado su escaso
tiempo disponible a fin de ampliar sus estudios y ha hecho una valiosa
contribución al campo de la antropología, empleando el material científico a
sus disposición”.
Entre las
actividades “científicas” que el doctor Josef Mengele desarrolló durante los
dieciocho meses que estuvo destinado como oficial médico en el Campo de
Concentración de Auschwitz, se cuentan sus procesos de selección entre los
prisioneros que arribaban al lugar, subdividiéndolos en dos filas (una
destinada al trabajo y la pesquisa científica y la otra, a las cámaras de gas);
su experimentación sobre niños gemelos (que iban desde la inyección de extrañas
sustancias hasta la cercenación de miembros), la asistencia a diversos partos
de prisioneras que acababan, indefectiblemente, con la muerte del bebé, de la
madre o de ambos, en procura de lograr el secreto de los partos múltiples y que
tenía, como etapas del trabajo, la extirpación de ovarios, la inseminación
artificial o el embadurnamiento de los órganos genitales con peligrosos
ungüentos; su persistencia en comprender la razón de los cuerpos maltrechos y
jorobados, lo que lo llevó, en una oportunidad, a hacer asesinar a un padre y
un hijo que tenían una malformación idéntica y, ante el apuro por acceder a los
huesos de las víctimas, ordenar que hirvieran los cadáveres en agua para que la
carne se desprendiera con mayor facilidad.
Ninguno de estos
datos conocía el recepcionista del Hotel del Prado -un hermoso edificio
colonial que parece mirar, con cierto desdén, hacia el centro de Nueva Helvecia
desde la altura de una cuchilla-, mientras contemplaba a aquel hombre afable y
algo canoso que llegó en compañía de una mujer y que escribió con parsimonia su
nombre en el ancho libro de registros. Durante los ocho días que la pareja
permaneció en la ciudad, el recepcionista lo vio entrar y salir con frecuencia,
enarbolando siempre una sonrisa amable y repartiendo generosas propinas entre
el personal que lo atendía. La mujer, en cambio, pálida y silenciosa,
permaneció la mayor parte del tiempo en la habitación a donde se hacía subir un
almuerzo liviano y una cena más frugal aún.
El recepcionista
del Hotel del Prado ya era un viejo jubilado achacoso, con algunas escaras
recorriéndole la espalda y que todas las tardes, sistemáticamente, se sentaba a
contemplar a las palomas frente al Monumento de Los Fundadores en la plaza de
Nueva Helvecia, cuando se enteró de que aquel alemán amable que había
pernoctado unos pocos días en el hotel, treinta años atrás, era el temible
‘Ángel de la Muerte’ del Campo de Concentración de Auschwitz. Y entonces
recordó, con esa precisión que la memoria le otorga a un evento dormido en el
fondo del cerebro que, por un extraño mecanismo es evocado a la perfección con
todos sus detalles, una charla que tuvo con el huésped al segundo o tercer día
de su llegada al hotel.
Mengele bajó las
escaleras con lentitud y, tras detenerse a encender un cigarrillo en el
desierto vestíbulo, se apoyó en el mostrador de la recepción. Luego de observar
fugazmente la disposición de las llaves en el tablero y un almanaque colgado en
la pared, le preguntó al recepcionista si hacía mucho tiempo que vivía en la
ciudad y cuando el otro le dijo que toda la vida, asintió con una sonrisa,
aspiró una larga bocanada de humo y realizó otra pregunta. ¿Es verdad que en
1937, cuando esta ciudad cumplió setenta y cinco años, al inaugurarse el
Monumento a los Fundadores de Colonia Suiza, alguien colocó en el basamento,
debajo de la piedra, la tierra y la argamasa, una bandera del Partido
Nacionalsocialista Obrero Alemán? El recepcionista, que había escuchado la
historia muchas veces, sonrió algo turbado y dijo que aquello era posible pero
que, en su opinión, no era probable. Muchas gracias, dijo entonces Mengele y,
aplastando la colilla en el cenicero de bronce del mostrador, saludó con un
ademán, cruzó el lobby y salió del
hotel.

Cuando se enteró
que el Ejército Rojo estaba entrando a Praga, Jose Marês cerró las tapas de
todos los pianos de la sala, deslizó una cubierta sobre el clavicordio del
siglo XVII y apagó las luces de la imponente araña de plata. A oscuras y
aguantando el llanto, contempló el pasaje febril de los peatones por la calle
Betémsklá; al rato, escuchó los primeros disparos y cómo saltaban las alarmas
de los depósitos sobre el río Moldava.
Más de diez años
después de aquella fatídica jornada y a miles de kilómetros del lugar, Marês
recordaba el silencio de la sala llena de instrumentos musicales antes de la irrupción
de los comunistas. Los bárbaros destrozaron todo, llenaron de barro la alfombra
de sus abuelos y orinaron sobre las partituras y los bocetos de los antiguos
compositores. En la huida, la última imagen que Marês registró de su tienda,
fue la del fuego apoderándose de los cortinados y las altas puertas de caoba.
No pasaba un día
sin que Jose Marês, excelso afinador de pianos y dueño de una de las tiendas de
instrumentos musicales más prestigiosas de Praga, convertido ahora, por fuerza
de la emigración y la pobreza, en el mayordomo de lujo de un respetado alemán
en la ciudad uruguaya de Nueva Helvecia, no recordara la fatídica noche en que
los bárbaros lo dejaron sin nada. El señor R., su patrón, conocía la historia
de su caída en desgracia y de su huida de Checoslovaquia y era consciente de
que aquel hombre que lo servía con pericia y dedicación, era infinitamente más
culto que él. Lejos de convertir eso en una barrera, el señor R. incentivaba el
intercambio con Marês, haciéndolo partícipe en las reuniones que protagonizaba
con otros alemanes que lo visitaban en su vieja finca de piedra, a escasos
metros del Hotel del Prado.
Aquella tarde,
cuando Jose Marês depositó la bandeja con la delicada tetera y los pocillos
sobre la mesa de piedra bajo el laurel, le llamaron la atención dos cosas: el
pronunciado defecto dental que exhibía aquel caballero alemán de prolijo bigote
entrecano cada vez que sonreía y la mirada perdida, desolada, de la hermosa
mujer que lo acompañaba. Cada vez que el señor R. o el visitante deslizaban en
la charla algún comentario gracioso, la mujer se les unía con una sonrisa
deslavada, una mueca que en ningún momento pretendía pasar por un auténtico
gesto.
Jose Marês
sirvió el te siguiendo el ritual que imponía la ocasión. El pálido sol de julio
se filtraba por entre los gajos del laurel y aunque no hacía frío, la tarde
comenzaba a ser atravesada por unas corrientes que anunciaban la helada de la
medianoche. Ubicado a un metro escaso del señor R., siguiendo la conversación
en silencio y con ocasionales miradas de circunstancia, Marês se enteró de que
aquella pareja de alemanes se casaría a la mañana siguiente en el Juzgado de
Nueva Helvecia, ubicado a pocas cuadras del lugar. La bondad del señor R. para
con sus compatriotas, que Marês había observado en innumerables oportunidades
durante los años que estaba a su servicio, volvió a evidenciarse esta vez. Le
propuso a la pareja organizar una fiesta de boda en uno de sus edificios
céntricos para la que invitarían a todos los residentes alemanes de la ciudad.
Él correría con los gastos, desde luego. Además, quería invitarlos a pasar
algunos días en una estancia de su propiedad. ¿Pensaban pasar la luna de miel
en Alemania?, preguntó.
El rostro del
caballero alemán de bigote entrecano se ensombreció de golpe. Marês observó
cómo alzaba las cejas y entrecerraba los ojos en una mirada de fastidio por la
que se colaba algo parecido al odio. El mayordomo era consciente de que a su
patrón el gesto le había pasado inadvertido pero él, desde su posición
privilegiada de mero testigo, lo había cazado al vuelo como una hoja
desprendida del viejo laurel. La referencia a Alemania, sin embargo, provocó
una reacción diferente en la pálida y silenciosa mujer. De pronto pareció
despertar del letargo y se largó a hablar con el señor R. sobre la Gran Patria,
sobre la Reconstrucción, sobre las vistas del río Saale en invierno, sobre el
color de los tilos que crecían a lo largo del boulevard Unter den Linden.
A pesar de lo
fluido del diálogo, de los sonoros asentimientos del señor R. y de la voz
cantarina de la mujer, poco captó Jose Marês de la conversación. Su mirada no
se apartaba del caballero alemán, al que la mención de un posible viaje a su
país natal lo había vuelto sorpresivamente mudo. Así, vio como los ojos claros
del hombre recorrían las inmediaciones de la finca, se posaban sobre los
troncos de los viejos árboles plantados por los fundadores, se deslizaban sobre
el pequeño retazo de cielo que la fronda descubría y volvían hacia la mesa de
piedra sobre la que se enfriaba, irremediablemente, el exquisito te que el
señor R. se hacía enviar desde Sri Lanka.
No tiene patria,
pensó Jose Marês. Igual a cómo me ocurrió a mi, ha perdido el terruño y el
suelo del pasado. Es un paria, un extranjero, una rémora enquistada en el
devenir de las naciones y pese a sus aires de triunfo, a sus ropas impecables y
su cuidado corte de cabello, es tan desclasado como yo.
El respetado
afinador de pianos devenido mayordomo de lujo, aún pensaba en la pérdida de la
patria cuando vio a la pareja despedirse del señor R. y cruzar, con paso lento,
casi de ancianos, la calle que los llevaba hacia sus habitaciones en el Hotel
del Prado.
El juez Pedro
Izacelaya no vivió para conocer por la prensa y por la pluma de los
historiadores, el entramado que sustentó aquella boda que él legitimizó, a
última hora de la fría tarde del 25 de julio de 1958. En el devenir de aquella
pequeña ciudad, saturada de suizos y de alemanes, la boda era un simple trámite
más: la lectura del acta y la fórmula ante los contrayentes y los testigos, las
firmas, las sonrisas, los apretones de mano.
Al terminar la
Segunda Guerra Mundial, el ‘Ángel de la Muerte’ de Auschwitz parecía haberse
evaporado. Luego de permanecer cuatro años escondido en una finca familiar en
los alrededores de Günzburg, el doctor Josef Mengele viajó hacia Génova con un
pasaporte falso de la Cruz Roja italiana. El documento lo identificaba como
Helmut Gregor, nacido al norte de Italia y de profesión mecánico. La foto del
pasaporte no era de él sino de su hermano Alois, quien lo esperaba en su nuevo
destino: Buenos Aires.
En los años que
Josef Mengele vivió en la capital argentina, recuperado ya su verdadero nombre,
el largo brazo de la industria familiar lo protegió. Su padre, Karl Mengele, dueño
de una poderosa fábrica de maquinaria agrícola, dispuso que su hijo recibiera
sistemáticamente importantes sumas de dinero que le permitieran vivir
cómodamente en Buenos Aires. Fue el mismo pater
familias, que visitó al hijo en su nueva ciudad en 1954, quien le recomendó
que se casara con su cuñada Marta María Will, viuda reciente de Tadeus Mengele.
La estrategia del viejo empresario era perfecta: casándose con su cuñada, Josef
Mengele dispondría de un medio seguro por el que las ganancias de la empresa
familiar podían llegarle, al tiempo que se evitaba la posibilidad de que Marta
María Will se apoderara de la parte de la herencia que le correspondía por su
primer esposo. Solo faltaba fijar un lugar para la boda. Se manejaron varios
pueblos pequeños del gran Buenos Aires hasta que alguien recomendó la tranquila
ciudad uruguaya de Nueva Helvecia, un enclave poblado de europeos donde la boda
de una pareja alemana pasaría completamente desapercibida.
La actuaria Ilse
Bernatsky y el oficial del Estado Civil Pedro Izacelaya, no encontraron ninguna
anomalía en los documentos que presentó la pareja en la pequeña oficina
judicial. Todo estaba en orden, debidamente sellado, firmado y triplicado.
Sobre las cinco de la tarde del último día que pasarían en Nueva Helvecia,
Josef Mengele y Marta María Will, secundados por los padrinos Juan Carlos
Germán y Lydia Florio, y con la única compañía de aquel pequeño alemán
apellidado Baumeister, escucharon la cansina lectura del documento: “En la
ciudad de Nueva Helvecia y el día 25 de julio de 1958, a las diecisiete horas,
ante mí, Pedro Izacelaya, oficial del Estado Civil de la 10ª Sección del
departamento de Colonia, comparecen don José Mengele, de nacionalidad alemán,
nacido el día 16 de marzo de 1911, en Günzburg (Alemania), de profesión
comerciante, domiciliado en esta ciudad, hijo de don Karl Mengele, de
nacionalidad alemán, de estado viudo, de profesión comerciante, domiciliado en
Günzburg, y de doña Walburga Hupfauer, fallecida; y doña Marta María Will, de
nacionalidad alemana, nacida el día 13 de abril de 1920 en Munich, de profesión
labores, domiciliada en esta ciudad, hija de don Friedrich Will, de
nacionalidad alemán, de estado civil casado, de profesión comerciante,
domiciliado en Munich, y de doña Sabrina Bárbara Ferste, de nacionalidad
alemana, de estado civil casada, de profesión labores, domiciliada en Munich.
Los cuales declaran haber contraído matrimonio civil el día de hoy, 25 de julio
de 1958, según consta en el expediente Nº 63 que tengo a la vista. Legitiman
los testigos don Juan Carlos Germán, de nacionalidad oriental, de 24 años de
edad, de estado casado, de profesión abogado, domiciliado en Montevideo, y doña
Lydia Florio de Germán, de nacionalidad oriental, de 21 años, de estado casada,
de profesión labores y domiciliada en Montevideo. Leída esta acta, la firman
conmigo los contrayentes y testigos: José Mengele, Marta María Will, Juan C.
Germán, Lydia Florio de Germán y Pedro Izacelaya”.
Desde la vacía
rampa del puerto, Baumeister vio cómo el barco iniciaba la lenta secuencia de
movimientos de partida: chirridos, ruido de agua y una ligera convulsión en la
pesada estructura. Unas pequeñas gotas habían comenzado a caer mientras
estacionaba el Ford Customline junto a la terminal de ómnibus, y cuando los
tres apuraban el paso hacia el Control de Salidas, la lluvia se había desatado
con fuerza, volviendo más oscura la negra noche coloniense.
Los apretones de
mano fueron rápidos y húmedos. Marta María Will parecía ansiosa por embarcar;
el doctor Mengele, sin embargo, lucía calmo, aburrido, de igual forma a cómo
Baumeister lo había visto por la tarde, mientras aguardaba la llegada del
oficial del Registro Civil. Al estrechar su mano, Baumeister comprendió que
Nueva Helvecia había sido apenas un detalle, una anécdota, un ligero punto en
el mapa para el derrotero vital de aquel hombre. Algún día, quizás, evocaría la
calma de las bajas casas alineadas con la heráldica de los cantones suizos
dibujada en sus fachadas o, en una rueda de amigos, después de varias copas,
relataría las peripecias de la boda y la forma en que él solo, con sus encantos
de hombre probo y de ley, no había despertado la menor sospecha en
funcionarios, pueblerinos y compañeros circunstanciales.
Cuando el barco
zarpó, finalmente, la lluvia que caía sobre Colonia formaba una sólida cortina
gris que opacaba el blanco resplandor de los altos focos del muelle. Sin
moverse del sitio, impertérrito como un soldado, Baumeister contempló por
última vez al barco que se alejaba y creyó identificar, entre las hebras de
agua y las penumbras propias del mar a aquella hora, a la figura del doctor
Mengele observándolo desde la cubierta. Entonces, con una amplia sonrisa y
temblando por algo parecido al orgullo, elevó el brazo derecho mientras golpeaba
sus talones. Luego, con lentitud y sin volverse, caminó hacia la protección de
los altos techos de la terminal.
Texto: Martín
Bentancor
Ilustraciones: Sergio Langer
Publicado en Revista Lento N° 6 (setiembre, 2013)