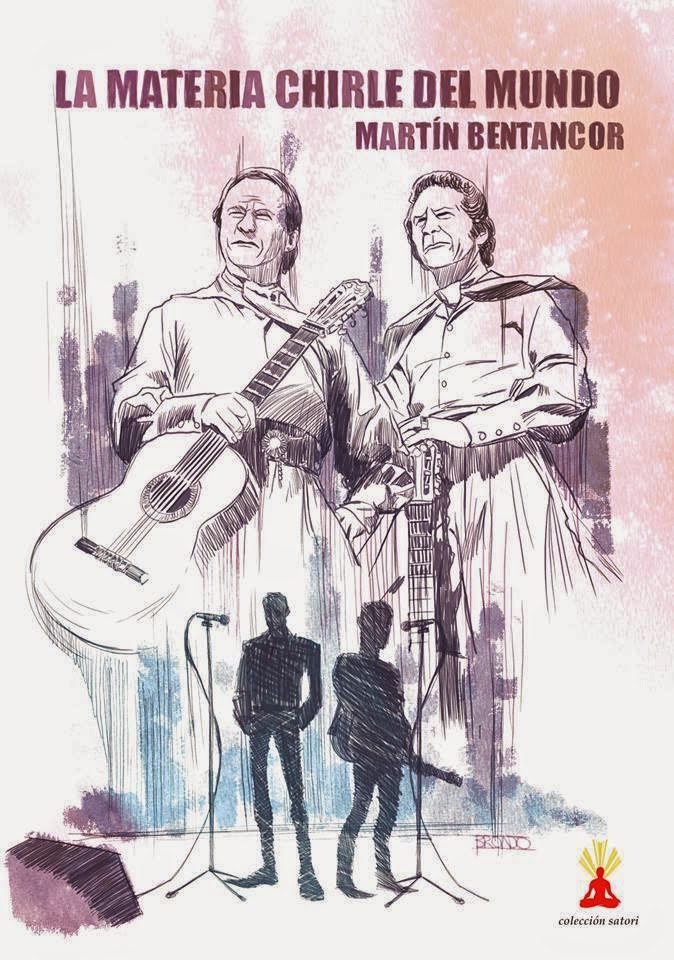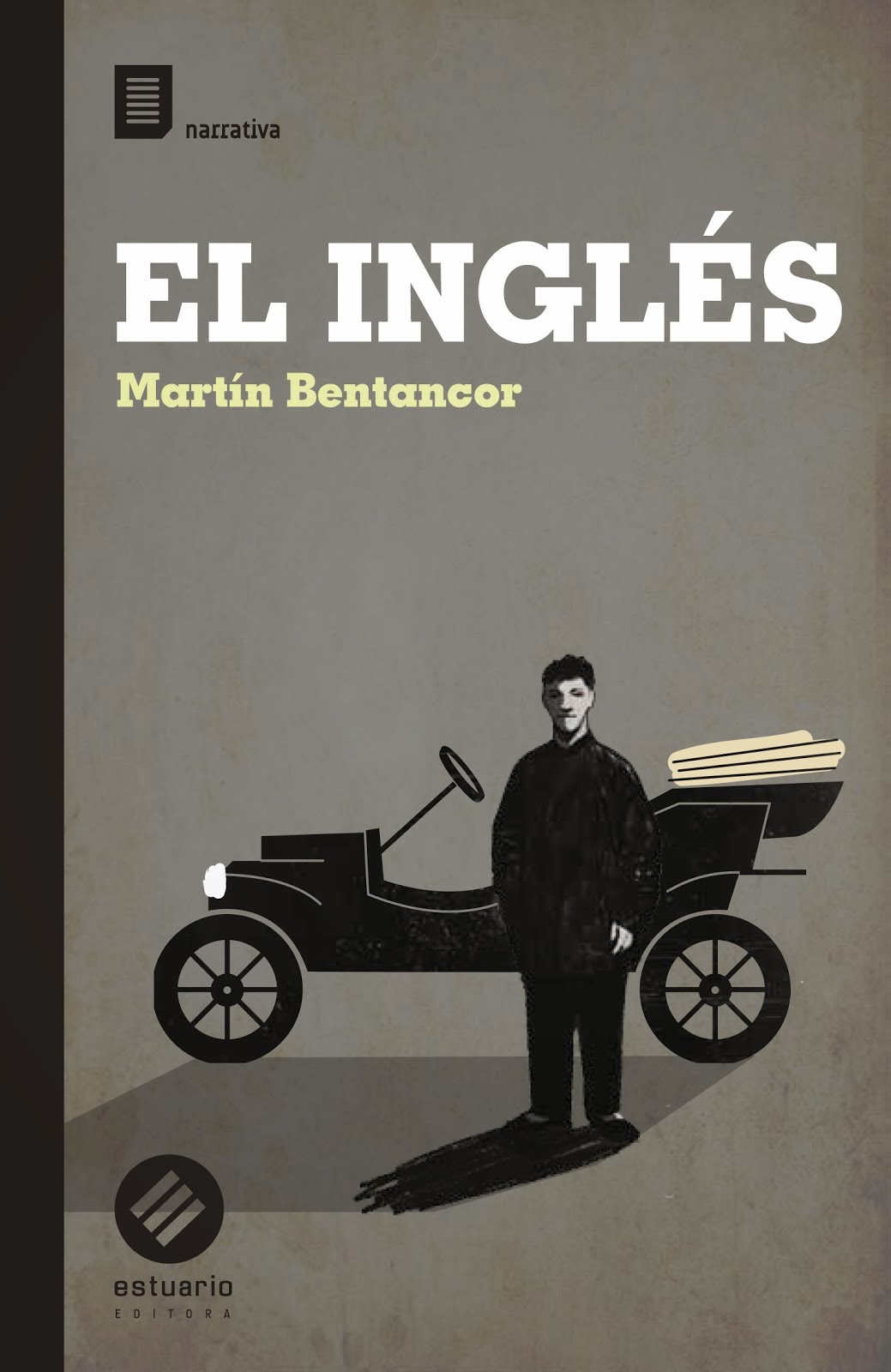Cómo hacer cosas con palabras
Enclaustrada
por largo tiempo en la torre de las rarezas de la literatura argentina, la obra
de Juan Filloy (1894-2000) ha logrado romper los barrotes impuestos por cierta
crítica miope y reduccionista, sumando lectores con el paso de los años, las
ediciones y las reediciones. Los libros de Filloy son verdaderos prodigios del
idioma, particulares construcciones de la forma y el lenguaje que llevan al
castellano a sitios donde pocos autores llegaron. La tarea es más que loable
para alguien que se propuso, en su escritura, emprender “una revancha contra
tantos siglos de analfabetismo familiar”.
Martín
Bentancor
En algún momento de la década del treinta
del pasado siglo, el escritor cordobés Juan Filloy le envió por correo a su
colega Jorge Luis Borges, un ejemplar de su primera novela, ¡Estafen!, publicada en 1931. En la
primera página de aquella edición de autor, Filloy escribió “Con afecto” y su
nombre. Muchos años después, en una de las pocas ocasiones que salió de Río
Cuarto –la ciudad donde vivió durante sesenta y cuatro años–, debió trasladarse
a Buenos Aires por unos días y aprovechó la ocasión para visitar las librerías
de la calle Corrientes. Entre una montaña de libros de segunda mano encontró un
ejemplar de su primera novela, lo que no dejó de llamarle la atención: sus
libros eran ediciones limitadas, que solo circulaban entre amigos. Cuando abrió
el volumen, descubrió que se trataba del mismo ejemplar que le había obsequiado
al autor de Historia universal de la
infamia. Compró el ejemplar por unos pocos pesos y cuando regresó a Córdoba,
lo ensobró y volvió a enviárselo a Borges. Esta vez, debajo de la primera
dedicatoria, escribió: “Con renovado afecto, Juan Filloy”.
La anécdota, referida por un muy anciano
Filloy al periodista Hernán Casciari, ilustra algunos rasgos de la obra y la
vida de este jurista devenido escritor ante la creación: su especial sentido
del humor (una corriente que atraviesa todos sus libros), su persistencia ante
el material impreso y su propia posición en el mapa de la literatura argentina,
en el que por muchas décadas permaneció ignorado, como un accidente que los
cartógrafos observan pero no registran en el trazado.
El
Balzac argentino
Cuando Juan Filloy falleció, el 15 de
julio del año 2000, a los 105 años de edad, la mayoría de los obituarios dieron
cuenta de su longevidad como un valor en sí mismo, repitiendo la inexactitud de
que era uno de los pocos seres humanos que había pasado por tres siglos. Y
aunque las notas necrológicas le hincaron al diente a la obra del cordobés,
muchas también redujeron la impronta de su literatura al costado más lúdico,
repitiendo hasta el hartazgo la particularidad de que todos sus libros tienen
títulos de siete letras (Ignitus, Gentuza, Caterva, La potra, Balumba, Tal Cual y unos setenta volúmenes más, varios de ellos inéditos) y
que están atravesados por la destreza de Filloy para el arte de la palindromía.
Y si bien las dos cosas son ciertas, no están ni por asomo en el centro del
proyecto literario de este escritor que fue una referencia explícita para Rayuela de Julio Cortázar, y que llegó
a cartearse con el mismísimo Sigmund Freud.
Los libros de Juan Filloy son ejemplares
únicos, que desarrollan un estilo que no tiene antecedentes en el idioma
castellano y que, por su particularidad de composición, sintaxis y orfebrería
en el uso de las palabras, es imposible de imitar. Quizás por su ubicación
geográfica o por la propia extrañeza de su materia literaria (extrañeza pautada
por el mercado, la crítica y el sistema de difusión de los libros), su obra
demoró en llegar al gran público, adquiriendo cierta visibilidad su nombre en
los años finales, cuando comenzaron a llegar las entrevistas, las monografías y
los homenajes. Esa tardanza no deja de sonar injusta en el contexto de la
literatura argentina, tal como en su momento expresó el escritor Mempo
Giardinelli: “Uno de los crímenes más
inexplicables de la cultura fue ignorar a este hombre al que podríamos llamar
el Balzac argentino”.
Cuando en el año 1931 publicó su primera
novela, ¡Estafen!, en una cuidada edición pagada de su
bolsillo, el abogado Juan Filloy era un activo ciudadano de Río Cuarto, una
apacible ciudad ubicada al sur de Córdoba, vinculado a diversas organizaciones
sociales y deportivas, colaborador del periódico local y entusiasta lector que
gustaba, además, de la conversación y el buen comer. En el año 1930 había
emprendido un viaje de dos meses por la costa del Mar Mediterráneo, que
convertiría en el material de su primer libro, Periplo, una crónica de viaje donde ya despunta la erudición al
servicio del relato y una finísima capacidad de observación. Sin embargo, es
por ¡Estafen! la obra por la que los
estudiosos de Filloy prefieren comenzar el viaje por su extensa bibliografía.
La primera novela de Juan Filloy relata
las peripecias de El Estafador, un delincuente recluido por cinco meses en una
cárcel provincial que decide compartir con los compañeros de penurias, sus
amplios conocimientos en el mundo de la estafa. El Estafador, del que nunca
conocemos el nombre y que interactúa con otros personajes presentados por su
función en el lugar (El Comisario, El Auxiliar, El Magistrado), evidencia las
mejores cualidades del ser humano ante una circunstancia adversa: solidaridad,
sentido de la justicia y apoyo al más débil. Soy consciente de que reducir de
esta forma el argumento del libro va contra el propio asunto de la obra, pues
la maestría de Filloy no se queda en la anécdota, en el relato de las acciones
de los personajes, sino que cuenta la historia a través de una tercera persona
que, continuamente, interrumpe el relato y reflexiona sobre asuntos tan
variados como la vida en reclusión, las creencias religiosas, las artimañas de
los leguleyos y las particularidades del sistema democrático.
Además de fundar los cimientos de la torre
novelística y cuentística que, en las siguientes décadas, elaboraría libro tras
libro, ¡Estafen! incorpora una de
las preocupaciones idiomáticas a las que el autor le dedicó mucho tiempo: la
construcción de palíndromos. El escritor cordobés siempre se jactaba de haber
batido el record en creación de frases que se leen con el mismo sentido en
cualquier orden, superando a su antecesor, el emperador León Vl de Bizancio,
que llegó a publicar 27. Filloy, en cambio, escribió más de diez mil. En ¡Estafen!, presenta algunos ejemplos en
la voz (o la escritura) de su protagonista:
AMIGO NO GIMA
A TU ACOSO, CAUTA
EL DA MAS; AMADLE
LA DIVA AMA A VIDAL
NO LO CASES A COLON
¡SOÑAD SOLO LOS DAÑOS!
A LA MANIA, COCAINA MALA
SE BRUTAL O NO LA TURBES
ACUDE EL AVE Y EVA LA EDUCA
A TI NOTARON, ELENOR, ATONITA
ALLI SALE DON ELENO DE LA SILLA
YO SOLO, DIRA MI MARIDO, LO SOY
LA MANEJA, ALUMNO CON MULA AJENA, MAL
SACO PESADO TE DOY YO, DE TODAS EPOCAS
OIRAS LA FLAUTA: MAS AMA TÚ AL FALSARIO
Cincuenta y siete años después de la
publicación de ¡Estafen!, en 1988,
Juan Filloy volvió sobre el tema con la edición de Karcino, un tratado de palindromía en el que, además de realizar un
completo estudio histórico a modo de introducción sobre el tema, presenta
“fillogramas” de entre dos y diecisiete palabras. En este curioso libro,
bellamente reeditado por El Cuenco de Plata en 2005, Filloy realiza una cruzada
por la identidad y la pertinencia de la palabra como unidad de sentido que,
engarzada en una construcción más amplia, puede decir una cosa u otra,
dependiendo de su ubicación, resignificando una frase: “Niego que la frase palíndroma tenga equivalencia entre las maravillas
del lenguaje. Es única. Basta que la locución conserve límpidos sus perfiles
ortográficos, para que la fluidez responda con vocablos distintos la propia
escritura del pensamiento original. Porque, congeniando el sentido conceptual
con el gramatical, la palindromía es un espejo que repite de vuelta su imagen”.
O sea que, con su trabajo arqueológico y
reorganizador con las palabras, que trasciende el mero aspecto lúdico para
internarse en la densa materia del idioma, Juan Filloy subraya la riqueza de
una lengua, reafirmando lo que alguna vez dijo en una entrevista y que, a la
luz de estos tiempos atravesados por el entramado virtual de las redes sociales,
que muta para mal a los convencionalismos del idioma, suena más que vigente: “Si tenemos un idioma de unas setenta mil
palabras, ¿por qué nos vamos a conformar sólo con usar 800?”.
La imaginación
en el centro
Propongo ahora a los lectores de este
artículo, a sabiendas de que tratándose de la obra de Juan Filloy todo lo que
se escriba, al margen del espacio de la propia sección del semanario, va a
sonar limitado, reducido, sobrevolar algunos de los libros de este escritor
cordobés que, a casi dieciséis años de su muerte, empieza a dejar de ser un autor
de culto, leído por unos pocos, para copar los intereses de un público más
amplio.
Publicada en 1934, Op Oloop, la segunda novela de Juan Filloy despliega, al igual que
su antecesora, toda la arborescencia del lenguaje al servicio de una historia
de ribetes delirantes, constituyéndose en una suerte de versión del Satiricón de Petronio atravesada por un
realismo minucioso y un humor que, aunque no da tregua al momento de referir
las mil y una situaciones que en su último día de soltería vive el
protagonista, nunca se presenta como un golpe de efecto sino como un elemento
constitutivo del propio entramado del libro. A pesar de su nacionalidad danesa,
Op Oloop, el meticuloso estadígrafo que protagoniza la novela, merece un lugar
destacado en la galería de honor de caracteres protagónicos de la literatura
argentina, junto a Silvio Astier, Adán Buenosayres o Juan Dahlmann.
Hay cierto consenso en la crítica
–consenso que está ahí, en realidad, para ser cuestionado, dinamitado– en
señalar a Caterva, la tercera novela
de Filloy, publicada en 1937, como su mejor libro. Ambientada en la década del
treinta del pasado siglo, la historia sigue a siete linyeras que se mueven a lo
largo y ancho de la provincia de Córdoba, viajando de garrón en trenes
cargueros y discutiendo sobre la vida, los amores, la política y la muerte. Hay
cierto tono grotesco, en extremo estrafalario, al presentar las conversaciones
entre los linyeras sobre temas tan variados como el esoterismo o la
criptografía en un contexto lúgubre. Esa aparente disonancia le permite a
Filloy, desplegar en boca de sus protagonistas una especial capacidad de observación
que, al volcarse en la escritura, en el relato en sí, no pierde nunca el
sustrato humorístico: “Los cascarudos
poseen todo un prurito de curiosidad. No se avienen, como tantos usureros, a
vivir en el hueco donde apenas caben con su mezquindad. Emergen de lugares
recónditos, con la idea fija de atalayar la vida en torno, para juzgar si vale
la pena de convertirse en hombre en la próxima metempsicosis. Parten, no
obstante, de una premisa falsa. Creen que la humanidad es lo más alto que hay.
Por eso, ni bien uno se sienta, escalan la rampa de las pantorrillas, hacen un
leve descanso en la meseta de los muslos y se encaraman, audaces, por el recto
parapeto de la espalda. Han llegado, por fin, a la cumbre de los hombros. Allí
se solazan con la perspectiva. Agitan sus élitros de charol como la capota de
una limousine. Y se disponen a la ventura máxima: saber si el hombre o la mujer
usan perfumes superiores al suyo”.
Mucho antes que el OuLiPo (acrónimo de la
expresión francesa ‘Ouvroir de littérature potentielle’, ‘Taller de literatura
potencial’) fuera fundado en París, en 1960, por el escritor Raymond Queneau y
el matemático François Le Lionnais, en Córdoba, el jurista Juan Filloy
dinamitaba las formas convencionales de la escritura al servicio de su propia
obra. Pero no fue a lo único que se adelantó Filloy: en su ensayo Aquende, publicado en 1935 como una
‘Geografía poética de la Argentina’, el escritor cordobés creó la expresión
“realismo mágico”, mucho antes de que la crítica la empleara para referirse a
la literatura del Boom latinoamericano, ese fenómeno editorial inflado por el
mercado y que ha envejecido a pasos agigantados. En Aquende, una miscelánea de conceptos e ideas solo posible en el
universo Filloy, pueden leerse pasajes tan iconoclastas como este: “Si hubiera una heráldica autóctona, ¡cuántos
apellidos veríamos con los timbres de esa gloria ancestral! ¡Y qué bellos
escudos! ‘Sobre pampas sinoples una hacienda orejana y un toro rampante. En la
cimera, entre picanas y boleadoras, una vincha y su lema: ¡Ay juna!’… ‘Encerrado
en una orla de alambres de púa un campo de sable. Arriba, las cuatro estrellas
argénteas de la Cruz del Sur. Abajo, la cruz de plata de un facón cuereador”.
Luego de la publicación de Caterva, a finales de la década del treinta,
Filloy se sumió en un silencio editorial de varias décadas, aunque siguió
escribiendo de forma constante, apilando manuscritos, muchos de los cuales
permanecen inéditos. En 1975, la publicación de la novela Vil & Vil (subtitulada ‘La gata parida’) enfrentó al autor con
el estamento militar, siendo víctima, a sus ochenta años, de varios
interrogatorios a punta de metralleta, y al secuestro y la prohibición del
libro. Un diálogo transcurrido en uno de los interrogatorios, citado luego por
Filloy en una entrevista, parece arrancado de una de sus propias obras: “‘¿Cómo ha escrito usted este libro?’ ‘¿Y
cómo no lo voy a escribir si soy escritor?’ ‘Mire lo que dice acá’ ‘Lo dice el
personaje, coronel, son ideas de él.’ ‘Pero usted le presta ideas,’ ‘Yo no le
presto ideas a mis personajes; son las ideas de ellos.’”. Lo que molestó a
las autoridades militares no fue, claro está, la inusual estructura del libro,
son sus tres niveles de relato, sino la historia narrada por Filloy: un colimba
seduce a la esposa de un general golpista. Con un tono picaresco, que nunca
reduce o limita el oscuro asunto de la trama, Vil & Vil cuestiona el sentido de masculinidad en el estamento
de las Fuerzas Armadas al tiempo que subraya la inutilidad del servicio militar
obligatorio.
En 1987, entrevistado por Mempo
Giardinelli, a los noventa y tres años, Juan Filloy planteó una suerte de credo
que, a la luz de toda su obra publicada y de su trabajo con la escritura,
evidencia una coherencia que impresiona: “Un
artista sin imaginación es igual a cero. Uno necesita una imaginación de
contrabandista de drogas, experto en burlar aduanas de todo el mundo.
Baudelaire decía que el trabajo es una forma desesperada de divertirse y eso es
verdad. Trabajando se presentan las ideas y se estimula la imaginación. Sin
imaginación no hay escritor. La imaginación es la gran matriz proveedora de
argumentos, de estructuras, de estilos. Es una especie de mayéutica, un parto
diario. El escritor tiene embarazos constantes, perennes. Por eso digo que me interesa
el libro que está por nacer; me preocupa la preñez. Y como para mí la
inspiración no existe, trabajo todos los días. Soy un sistemático, y si no
escribo cada día, me abotargo. Hay un manicomio dentro de un escritor… Si uno
tuviera una población de hombres correctos, sería un escritor insoportablemente
monótono, porque la vida correcta es lo más estúpido que hay”. De la
destrucción de la corrección en el estilo, la estructura y el lenguaje, pero
también de la realidad y de la percepción de la misma, tratan los libros de
Juan Filloy, un escritor que a pesar de la muerte y del ostracismo del mercado,
tiene mucho para seguir contando todavía.
Publicado en el semanario Brecha el 23/VI/2016.